José Díaz Cuyás
En el que se propone una traslación más precisa
del término "land" basada en la idea de suelo y se da
cuenta de las graves dificultades que para las obras de arte público,
como en el caso del Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, entraña
una comprensión errónea del solar en la vieja ciudad fundada
sobre la Naturaleza o en la nueva ciudad que ha erigido la Técnica.

Tindaya, pieza inacabada en dos actos
[1]
Las entreveradas dificultades políticas y administrativas por las que viene atravesando el irrealizado Proyecto Monumental Montaña de Tindaya ponen de manifiesto, de un modo sintomático, las dificultades por las que atraviesa el arte contemporáneo para realizarse en el dominio público. Lo que podría parecer una cuestión coyuntural o incluso local, la frustración de una obra de arte público con proyección internacional debida a motivos espurios, debe considerarse, más bien, como un caso ejemplar de la dificultad enorme con que las obras públicas (de arte) alcanzan su propio fin para culminar como realidad construida o, si se prefiere, como (re)construcción de (nuestra) realidad. Que el arte no participa con un papel protagonista en la trama de la realidad presente, resulta una evidencia, y quizás por ello, el arte que nos pertenece resulta, hoy más que nunca, tan irreal, tan irrealizado. De aquí que lo destacable de este proyecto, patrocinado por el Gobierno de Canarias y concebido por el escultor vasco Eduardo Chillida, sea el modo admirable como vienen a congregarse, en una obra concreta y a un tiempo, las enormes potencias o impotencias- que puede convocar y ante las que puede desplegarse -o replegarse- el arte contemporáneo.
Atendamos, en primer lugar a la pequeña historia de este Paradigma Tindaya [2] . El escenario lo forma una extensa planicie costera, dominada por la figura cónica de una montaña solitaria, situada al norte de la isla de Fuerteventura, una de las más llanas y, sin duda, la más árida y lunar de entre las que componen el archipiélago volcánico de Las Canarias. Una cima, por tanto, que marca y deja ver el territorio al que pertenece. Pese a encontrarse en una de las islas con menores recursos, Tindaya atesora una considerable riqueza natural: en primer lugar geomorfológica, contiene grandes cantidades de traquita, una roca volcánica ligera, dura y porosa, muy apreciada por su cualidades marmóreas como material de construcción; pero también arqueológica, grabados podomorfos en su cima y diversos yacimientos en zonas medias y bajas; así como biológica, especies endémicas. Por todo ello el terreno formado por este promontorio fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1983, Paraje Natural de Interés Nacional en 1987 y, finalmente, Espacio Natural Protegido con rango de Monumento Natural en 1994.
Con esto es suficiente para conocer el escenario. La acción resulta un poco más compleja. En las mismas fechas en que era declarada Monumento Natural, la empresa minera que había obtenido los derechos de explotación de sus recursos mineros en 1982, es decir, antes de que fuera declarada en ningún sentido zona protegida, se aprestaba a reactivar la explotación de su cantera [3] . La explicación que desde la administración se daba a una situación tan peculiar argüía el elevado coste que supuestamente debería pagarse por el rescate o derogación de aquella vieja concesión minera. Pese a todo, con vistas a su conservación se solicitó desde la Dirección General de Patrimonio un Plan Especial de Protección (P.E.P., 1993-1995) que fue encargado a un grupo de arquitectos y urbanistas, defensores de una gestión proteccionista e integral del territorio, cuyo proyecto abogaba por la creación de una suerte de ecomuseo comarcal o Estación Cultural. Sobre la escena, pues, dos valores enfrentados, el de la conservación patrimonial de un territorio natural y antropológico en pugna con el de la explotación económica de los recursos naturales. Era una lucha desigual. Ante lo incierto del desenlace sólo cabía esperar que alguna poderosa instancia exterior influyera en los acontecimientos, pero por entonces, la voluntad política no parecía resuelta a equilibrar tensiones, se mantenía, según parece, a la espera de que los acontecimientos siguieran su curso natural. Así las cosas, el equipo de trabajo del Plan Especial comprendió la necesidad imperiosa de invocar a alguna otra fuerza lo bastante poderosa como para que, esta vez sin titubeos, se decidiera a su favor el desenlace de la liza. Fue entonces cuando surgió la idea de añadir a los bienes patrimoniales del territorio paisajísticos, geológicos, antropológicos y biológicos-, un nuevo y poderoso valor: “[...] al estar la montaña bendita por la historia y por la tradición, y protegida con el máximo rango por las leyes vigentes, lo lógico era restaurar la ortodoxia urbanística y aumentar el valor cultural de Tindaya, elevando a universal y por tanto intocable- todo el patrimonio material y simbólico que atesora.” [4]
Arte. Hacía falta una obra de arte. Qué otra potencia podría aumentar su valor hasta lo absoluto, convertirlo en intocable. Era preciso monumentalizar el monumento natural. En el borrador del proyecto de aquella Estación Cultural ya se había previsto, como estrategia promocional, realizar bienales de land art a celebrar en todo el territorio de Fuerteventura. La actividad de César Manrique en la vecina Lanzarote había demostrado la viabilidad de un modelo rentable de industria turística basada en el valor añadido de las intervenciones artísticas sobre el paisaje. Era lógico que se pensara entonces en intervenir la propia montaña, no sólo porque así se obtenía el necesario plus de valor, sino también porque de ese modo se podrían compensar los intereses económicos en juego: “si nadie estaba dispuesto a rescatar la concesión minera [...] que se pagara la protección la montaña a sí misma, extrayendo de su interior ‘en clave de Arte’ el volumen de material que fuera preciso para financiar el rescate de la concesión cuestionada.” [5]
Puesto que hacer agujeros puede muy bien considerarse arte, y ya hace tiempo que así es, por qué no hacer un hoyo artístico que permitiera extraer la traquita suficiente para cubrir con su venta la recuperación de la concesión. De este modo serían los mismos residuos de la obra los que saldarían la vieja deuda contraída por el monumento. Por sus propias declaraciones sabemos que en el equipo del P.E.P. se sentían capaces de diseñar ellos mismos aquel “espacio interior”, pero la situación era demasiado urgente y arriesgada: “Como garantía social ante la exigencia irrenunciable de incorporar a la montaña otra obra de arte, perfectamente integrada en su ya formidable complejo patrimonial, propusimos que interviniera en su concepción un artista de reconocido prestigio universal. Literalmente dijimos entonces, ‘un Chillida’”.[cur. nos.]
Un valor universal, algo que haría intangible al monumento, eso era lo que literalmente les iba a procurar “un Chillida”. Fue el azar ..., según parece, quien puso en contacto por motivos de trabajo a los promotores del P.E.P. con el ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez, un viejo amigo y colaborador del escultor vasco que estaba trabajando, en aquellas fechas, en un proyecto para Canarias. Cuando Eduardo Chillida entra en escena la montaña ya esperaba, ansiosa, “su Chillida”. También el escultor esperaba desde hacía años “su montaña”. Su primera visita a la isla majorera en mayo de 1994 supuso la plena confirmación de los anhelos de ambos: el artista necesitaba una montaña singular para realizar un viejo sueño basado en el concepto vacío y la montaña ya tenía preparada una casilla vacía donde “un Chillida” debía depositar su signatura. De hecho, como vino a confirmarse más tarde, aquella naturaleza monumental ya estaba firmada por él. El suyo no fue un simple encuentro casual, fue un reencuentro: los podomorfos guanches desplegados por la cima, eran formalmente idénticos a su propia firma. Aquella era, definitivamente, su montaña.
Fin del primer acto. Hasta aquí la escena se mantiene todavía en la normalidad la que cabe esperar- de nuestra vida pública, permanecía abierta la posibilidad de que aquellas fuerzas que contribuían al desarrollo de la trama encontraran un nuevo y compensado equilibrio. Pero no fue así. Las potencias allí convocadas resultaron demasiado desproporcionadas y no eran, como se vería más adelante, sino un aviso de otras que estaban todavía por venir. Aunque los actores que las invocaban supieran de su poder, lo cierto es que no parecían ser conscientes del peligro, en especial cuando cada cual las exhortaba a actuar sobre un escenario diferente. Esa multiplicidad de escenarios en una única escena y esa tensión de fuerzas son las que nutren y densifican el significado de nuestro Paradigma. Por lo pronto, la entrada en escena de la figura del artista universal viene acompañada de una polarización que vuelve a reordenar todo el cuadro. Nada se resiste al poder de la economía y el arte cuando unen sus fuerzas. El propio escultor describe con exactitud su escenario de intervención cuando declara: “Esos obreros se van a quedar sin trabajo y no se dan cuenta de que al sacar la piedra están metiendo espacio. Si yo les digo cómo tienen que sacar la piedra y la sacan en función de lo que yo les diga, podemos meter el espacio. Ellos se quedan con lo que quieren y yo, con el espacio”. [6]
Era un reparto equitativo, cada cual tenía lo que quería. Los del arte el espacio vacío, y los otros, sus piedras. Las ganancias de unos eran las sobras de los otros ¿Pero quiénes eran esos otros? Lo cierto es que el querer de los escasos trabajadores de aquella cantera debía ser bastante modesto en comparación con la querencia de la empresa minera insuflada por los quereres emanados de las constructoras y de la propia administración [7] . Todo estaba dispuesto para que el dinero público acudiera sin pudor: con la operación se revalorizaba el patrimonio, se satisfacían los anhelos del empresariado local y, al tiempo, se invertía en un negocio rentable, en la construcción de un enclave de interés turístico. Cada cual tenía lo que quería y ya no había necesidad de aquellas precauciones, ni de aquel juego de equilibrismo propuesto por el P.E.P. El plan integral para la conservación del territorio se desvanece de la escena, al fondo, sólo permanecen: un Monumento Natural, una Obra de Arte Monumental y una Cantera. Era el momento de actuar, las más altas instancias de la política autonómica se aprestaron a aceptar el reto de la historia y asumieron el papel protagonista situándose confortablemente bajo el haz de focos.
Demasiados deseos, demasiadas fuerzas en tensión. Cuando se congregan sobre el escenario los deseos políticos, los económicos y los artísticos podemos apostar que los mitos no tardarán en hacer acto de presencia y en adueñarse de la escena. Como si trataran de contribuir a este clímax dramático, enardeciendo el ánimo de los espectadores y disponiéndolos para una aparatosa eclosión final de personificaciones míticas, los actores políticos asumen su recién adquirido protagonismo aumentando y polarizando, más allá de lo posible legal-, la tensión. Se creó una empresa pública con la finalidad de rescatar la concesión minera (lo que se hizo, a juicio de los expertos, por un precio desorbitado) y en la que se realizaron unas inversiones millonarias pero por completo improductivas. La montaña continúa intacta desde el año 1995 y la empresa encargada del proyecto ni siquiera llegó a elaborar un plan de viabilidad que permitiera despejar las dudas sobre las posibilidades reales de su construcción [8] . El escándalo financiero y administrativo llegó a los tribunales y se creó una comisión parlamentaria cuya actuación afectó gravemente al gobierno autónomo llevándolo a una situación crítica que fue superada, sin traumas aparentes, en el año 2000.
Fin del segundo acto. La voluntad política actuó con torpeza, pero no cabe duda de que hizo lo que quería hacer. La económica tampoco quedó frustrada, negocio, lo hubo; ¿pero qué ocurrió con la voluntad artística? Si la hacemos coincidir con la de quien actuaba en su nombre, la única que, en realidad, resultó insatisfecha fue la voluntad del artista, ajeno por completo a las maquinaciones políticas y la especulación financiera desatada en torno a su intervención. Sin embargo, con el mayor respeto por la honorabilidad personal del escultor, cabría preguntarse hasta qué punto, no ya su voluntad individual, de la que no hay asomo de duda, sino la voluntad artística que cabe deducir de su intervención en Tindaya resultaba ajena a todo aquello que se desató en torno ella. “Yo me quedo con el espacio y ellos con las piedras”. ¿No estaba anunciada en esta división el drama por venir? Un artista que hace una obra pública ¿puede mantenerse ajeno al hecho de que está haciendo una cosa pública, es decir, constreñida y urdida por todos los valores y contradicciones de lo mundano, del mundo de los hombres?
La debilidad de lo mundano lleva aparejado el fortalecimiento de lo mitológico. Aquella montaña nunca había sido tan sacralizada como entonces. Al calor de la enconada y agria polémica que despertó el nuevo Proyecto Monumental Montaña de Tindaya acudieron en tropel los viejos mitos redivivos de lo originario moderno. Defensores y detractores recurrían a ellos en igual medida apelando a su presencia como argumento irrebatible. Para quienes se oponían a toda intervención aquello suponía una auténtica profanación, a pesar de que la montaña hubiera sido devastada durante años y mostrara en la falda sus heridas a cielo abierto. Las Islas, según reza en los folletos turísticos, son un paraíso natural y los majos, antiguos pobladores de este vergel, realizaban cultos rituales en Tindaya. Era una montaña sagrada, un lugar mágico. Ese era el motivo por el que Chillida la había reconocido como “su montaña”. Era también el que llevaba a los ecologistas y a los nacionalistas más activos a considerar que, por el contrario, se trataba de “su montaña”, un símbolo de la naturaleza primera y de la venerable identidad de los canarios. Resulta comprensible, sabiendo lo que estaba ocurriendo sobre el escenario, la animosidad y el acaloramiento con que se desenvolvió el debate. Pero en la distancia se hace evidente que las opciones se limitaban a decidir entre distintas acepciones de lo originario: bien la realización de la obra original del artista moderno como genio universal en el interior de un monumento natural y antropológico, bien la monumentalización de la pureza originaria del paisaje primitivo y del primitivo paisanaje protegiendo y reconstruyendo las huellas del pasado en el territorio. El resultado fue una virulenta actualización, en correspondencia con la oposición entre arte y naturaleza, de la histórica encrucijada isleña entre identidad y modernidad, con sus añoranzas del origen respectivas, ninguna de las cuales puede considerarse como más natural ni, por descontado, como más culta que la otra. Todo depende del poder que el deseo otorgue a los valores en juego. Si concebimos el arte como un valor absoluto tenían razón quienes apoyaban la construcción de “un Chillida”. Por el contrario, si lo que se considera como valor absoluto es la apariencia natural del territorio y la presencia primitiva en el terruño, tenían razón quienes negaban legitimidad a su intervención. Bien es cierto que si ya había un monumento, natural, no existía ninguna necesidad de monumentalizarlo con otro monumento, en este caso, artístico. Pero, a poco que se relativicen estos absolutos, tampoco encontraremos razones de peso para prohibir de antemano la construcción de una obra de arte en el interior de un paraje protegido, o mejor, de un paraje construido como un territorio con valor en sí mismo. La decisión, en este caso, no debería obedecer a ningún a priori, sino a la valía de la obra en cuestión, a su acierto en dar expresión y hacer público el sentido del lugar, en significar la situación donde se emplaza.
Lo fascinante de este Paradigma es que desde la perspectiva del arte público la malograda intervención de Chillida podría muy bien haberse considerado como una obra lograda. Bastaría con aceptar que el arte ha actuado y ha tenido protagonismo. Si construir vacíos en el cuerpo material de una montaña, permitir que su vacío se muestre, puede ser considerado como una obra arte, nadie debe dudar de que construir vacíos en el cuerpo social, permitir que su vacío se muestre, merezca, también, la consideración de obra artística. Por qué considerar entonces que fue el arte quien salió perdiendo en todo este asunto, por qué no aceptar, por el contrario, que fueron, precisamente, su astucia y sus poderes los que hicieron posible que se mostrara un vacío en el erario público de casi 2.000 millones de pesetas y los que llevaron a todo un ejecutivo autonómico a columpiarse, por un momento, sobre el vacío. El inmenso poder del vacuum de Tindaya, provocado por nada, por el mero anuncio de un vacío futuro que iba a ser subvencionado por los desechos de un material preciado y que sería visitado en peregrinación por millones de turistas devotos, habría hecho palidecer de envidia a aquel artista de lo inmaterial que se autocondecoró con el rango de Conquistador del Vacío. Klein nunca consiguió venderlo tan caro y, por descontado, nunca consiguió hacerlo de antemano a todo un parlamento.
“La obra de arte absoluta se encuentra con la mercancía absoluta” [9] . Absoluta y, en este caso exquisitamente especulativa, también en su sentido ontológico. La tan manoseada frase del filósofo de la dialéctica negativa a propósito de Baudelaire podría muy bien haber servido de lema a esta obra lograda de la que hablamos si acaso hubiera tenido existencia como tal. Pero no fue así. El vacío que Chillida deseaba mostrar era el vacío literal de la montaña. Ese otro vacío administrativo, el que apela al paisaje como construcción social, no era concebible por su autor como un elemento de la obra. Nuestra interpretación, aunque legítima, debe ser descartada por incorrecta al contradecir la voluntad expresa del artista. El arte todavía no habría hecho acto de presencia ni tendría nada que ver con lo ocurrido. Son maneras de verlo. Ya lo comprobamos más arriba: diferentes deseos y una multiplicidad de escenarios en una misma escena.
Es
hora de reconocer que la voluntad individual del artista no se correspondía,
en este caso, con la voluntad artística que debe regir en nuestros días
una obra de arte público. No es lo mismo hacer obras monumentales según
lo entendemos por tradición, como puntos de reunión donde se celebran
mediante un hito asuntos memorables al tiempo que se marcan las encrucijadas
viarias; que hacer obras de arte público según debemos entenderlo en el
presente, como ese tipo de obras cuyo tema es el propio espacio
público al que emplazan o marcan buscando significarlo, que no
se limitan, por tanto, a estar allí depositadas en público, ni tienen
como función expresa la memorialista u orientativa. Pues bien, aunque
al lector pueda resultarle aventurado en este momento me temo que esta
diferencia, y sus consecuencias, es la principal fuente de equívocos de
este Paradigma Tindaya y la verdadera causa de todos los que se originaron
con posterioridad. Para atender a esta diferencia, nada mejor que adentrarnos
en ese nuevo espacio público del que hablamos valiéndonos del vehículo
más común entre los que circulan por él, el automóvil. Pero antes, haremos
bien en recordar los graves problemas de todo monumento, en nuestros días,
con el suelo sobre el que se erige.
El Monumento pierde el suelo en el espacio público
Uno de los indicios más significativos del declive de la función monumental es el incremento del tráfico en la ciudad. Para nosotros la red viaria ya no es concebible como un elemento de comunicación que articula intra o extra muros los espacios urbanos, sino como el elemento más visible de ese gran sistema reticular de canalización de fuerzas, de información, de mercancías y de personas, que conforma y determina nuestra ocupación del territorio. Y de todos es sabido que viajar en coche nos obliga a pasar de largo los monumentos. No se trata, en absoluto, de culpar al tráfico de la decadencia de esos hitos rememorativos. Su ocaso, como señala Rosalind Krauss, es un fenómeno histórico concomitante con el desarrollo de la modernidad: “la lógica del monumento”, inseparable de la propia “lógica de la escultura”, comenzó a desvanecerse de manera paulatina hacia finales del s.XIX coincidiendo, es significativo, con el nacimiento del automóvil-. A partir de Rodin la escultura se abre a una condición negativa, pierde su lugar: “entramos en el arte moderno, en el periodo de la producción escultórica que opera en relación con esta pérdida de lugar, produciendo el monumento como abstracción, el monumento como mera señal o base, funcionalmente desubicado y fundamentalmente autorreferencial”. La escultura como negativo del monumento resulta un filón explotable, según esta autora, hasta mediados del s.XX, momento a partir del cual esta vía se agotaría al experimentarse las obras como pura negatividad [10] .
Brancusi es el modelo de esta nueva condición de la escultura abstracta y ubicua en el s.XX. En su obra, es cierto, se pone de manifiesto esa pérdida del lugar a la que alude Krauss mediante una pérdida, literal, del suelo. Si La columna sin fin suele concebirse como un basamento infinito que no soporta nada, también debe deducirse, por la misma razón, que tampoco nada la soporta. Base pura, pedestal absoluto, sin apoyo y sin nada que sostener, auténtico pilar de (tele)comunicación entre el cielo y la tierra. Pero sin un lugar en el que descansar, arrancada del suelo, de ese límite que me comunicaba con mi horizonte y me hacía sitio entre el cielo y la tierra. Y si no hay suelo, debemos convenir, la propia basa es la que asume, en sentido literal, su función. Un suelo demasiado abstracto y dinámico como para edificar en él, de acuerdo, pero suelo al fin y al cabo, cosificado y transportable. La tarea del escultor comienza a asemejarse a la del peón de mudanzas. Con la salvedad de que su verdadera tarea no es la de andar con la casa a cuestas sino la de cargar con sus cimientos, de aquí que ahora se consideren libres para sentar sus bases en cualquier sitio y de aquí la proliferación y dispersión de todas esas obras nacidas del nomadeo.
Abstracción del espacio respecto del lugar, pero también respecto de lo que allí tiene lugar, abstracción del tiempo. El isomorfismo del espacio que permite instalar cimientos sin límite, lleva implícito, a su vez, un nuevo vínculo de las obras con su situación concreta. En El origen del mundo la autorreferencialidad característica de la escultura moderna se pone de manifiesto en la marcada literalidad del material y de la forma (el huevo de bronce como forma tipo), una fidelidad que tiene su contrapartida en la literalidad de la situación implícita en la obra. También esta es una pieza sin fin, en este caso debido a la cualidad reflectante de su superficie, al carácter infinito de la imagen especular. No se trata simplemente de que ya no haya nada sobre lo que fijar los pies de la escultura, sino de que además, y por el mismo motivo, tampoco hay nada sobre lo que fijar la vista ahí delante, colocados frente a ella. Tan sólo una forma simple y hermética, suspendida sobre la charca ilimitada de un disco especulativo, navegando, siempre en tránsito, situándose -haciendo sitio- indefinidamente una y otra vez ante cada espectador a cada momento.
Podemos muy bien considerar estas dos obras como el equivalente a un grado cero de la escultura; señalan los límites, el campo de acción, en el que va a desenvolverse durante más de medio siglo la escultura autónoma y abstracta del s.XX. Por su condición fronteriza estas obras tienen también una cualidad liminar, apuntan a la disolución de la cosa escultórica inmersa en la construcción o instalación de situaciones tal y como se generaliza a partir de los 50 y 60. Pero una vez sobrepasados esos límites resulta problemático emplear el término de escultura, por lo menos en su sentido más habitual, como bulto plástico con entidad y presencia en sí mismo. Con todo, no debemos confundir el hecho de que la lógica de la escultura pase a asumir ahora la condición negativa del monumento, una vez perdida su función cultural o su credibilidad social, con que de hecho los monumentos hayan dejado de existir. Un ejemplo palmario lo constituye nuestro Paradigma, denominado oficialmente Proyecto Monumental Montaña de Tindaya. En este caso, la escultura así la denomina su propio autor- consistiría en un vacío literal, lo que se acomoda muy bien a esa condición esencialmente negativa de la escultura contemporánea. Pero no sería este el único monumento en Tindaya, hay otro que debería ser motivo de mayor perplejidad, la propia montaña. ¿Qué misteriosa relación puede existir entre una montaña, una obra de la naturaleza, y lo que entendemos tradicionalmente por monumento, un producto de la mano del hombre?
"Otro rasgo característico de la vida cultural contemporánea, sobre todo en los pueblos germánicos, que remiten al mismo origen que el valor de antigüedad, son las tentativas de proteger a los animales, así como el sentido paisajístico en general, cuyo incremento no sólo ha dado lugar ya en ocasiones al cuidado y conservación de determinadas plantas y bosques enteros, sino que incluso llega a exigir protección legal para los monumentos naturales y con ello a incluir a masas de material inorgánico en el ámbito de los individuos que necesitan protección." [11]
Con esta nota al pie Riegl da testimonio de que en 1903 comenzaba a ser concebible la defensa legal de los monumentos naturales. Con todo, en el texto no nos da una explicación de cómo es posible que esa “masa de material inorgánico” pueda ser considerada como un individuo a proteger. Sólo una indicación, se trata de una expresión cultural vinculada al valor de antigüedad. Tratándose de un texto clarividente y bien concebido, resulta aconsejable seguir esa pista. Ese valor de antigüedad, el prioritario en el sXX, es consecuencia de la generalización o masificación de otro valor que hizo su aparición durante el siglo XIX, el valor histórico. Este último, el que detenta todo aquello “que ha existido alguna vez y ya no existe”, subsume al artístico en su seno, pero resulta, a su vez, subsumido por el de antigüedad, el cual, pese a ser su corolario, prevalece por tener un carácter más general, no en vano emana de una “impresión anímica” del tiempo de la “humanidad”: “En esta pretensión de validez general, que tiene en común con los valores del sentimiento religioso, se basa el profundo significado, de consecuencias todavía no previsibles por ahora, de este nuevo valor rememorativo (de los monumentos), que en adelante denominaremos ‘valor de antigüedad’”. [12]
Al referirnos a una montaña como Monumento Natural estamos usando una metáfora que se ha solidificado hace poco tiempo, y si queremos saber lo que decimos en un sentido literal basta con aplicar la lógica del tropo: una montaña puede ser “como” un monumento porque rememora algo que tiene un valor de antigüedad, algo que “ha existido alguna vez y ya no existe”. Para localizar lo que se ha perdido sólo tenemos que atender a lo que nos indica el adjetivo: “lo natural”. Todo monumento natural es un fragmento separado de una totalidad ideal, en cuyos lindes, en cuyo marco, se ofrece la representación de algo ausente, de una unidad originaria que “ya no existe”. Dicho de otro modo, que un espacio natural pueda ser concebible como monumento es indicio de que comienza a ser muy problemático pensar en términos de Naturaleza y, por lo que respecta a las artes del espacio, hacerlo también en términos de espacio natural.
Hemos visto que la escultura contemporánea, como negativo del monumento, supone, de una parte, tematizar su suelo y, de otra, apunta hacia una temporalidad de su situación; vemos ahora que la mera existencia de algo así como un monumento natural plantea serios problemas a la idea de naturaleza. Se trata de dos cuestiones íntimamente relacionadas. La desaparición de la Naturaleza supone la extensión ilimitada del dominio humano sobre el paisaje, su humanización definitiva, que tiene su contrapartida en la extensión ilimitada de la Historia: todas las cosas, también las naturales, se presentan entonces como históricas. Riegl sostenía taxativo: “toda actividad humana y todo destino humano del que se nos haya conservado testimonio o noticia tiene derecho, sin excepción alguna, a reclamar para sí un valor histórico” [13] . Incluida, ahora también, la naturaleza humanizada. Lo que supone una manera nueva de hacer o tener lugar: el sentido de las cosas ya no es deducible del lugar que ocupan en el escenario dado de la naturaleza, en el espacio natural, sino del lugar que ocupan y ocuparán- en la narración histórica, en el tiempo. Un sitio ya no resulta concebible como mera localización espacial sino como fruto de una situación humana y material-, es ella la que determina el lugar siempre fue así-, y cuando todo momento y todo lugar es susceptible de ser rememorado, resulta comprensible que la función del monumento se colapse e inicie su declive.
“La totalidad del suelo francés debe convertirse en un magnífico parque a la inglesa, embellecido con todo aquello que las Bellas Artes pueden añadir a la naturaleza....” (Saint-Simon, L’Organisateur, 1819). [14]
Cuando el control se ha hecho total seguir hablando de añadidos sólo puede ser interpretado como eufemismo. La humanización definitiva del espacio obliga a reconocer que el paisaje no es un sitio sino una situación y, por el mismo motivo, a la constatación de que todo sitio presupone, a su vez, un “estado de sitio”. El arte no puede añadir nada a la naturaleza sencillamente porque eso que llamamos naturaleza no es algo previo y anterior, sino, como el propio arte, una determinación de la Técnica. Su tarea nunca ha sido la de embellecer la naturaleza sino la de mostrar lo que la actividad técnica oculta: la colaboración o copertenencia primera entre el saber-hacer del hombre y las fuerzas materiales como única matriz engendradora y configuradora de espacios:
“Hacerse sitio, abrir camino, dejar paso son acciones que implican el desembarazarse de lo ajeno y hostil para la vida de un individuo o de un grupo humano. No hay ni ha habido jamás un espacio “abierto” de antemano, sino que lo han abierto la espada y la llama, el hacha y el arado. Y el arte consagra esa violencia primigenia.” [15]
Y consagrar la violencia no es lo que solemos entender por embellecer. Abrir espacio es también delimitarlo, establecer una jurisdicción, una palabra con la que nos referimos indistintamente a un territorio o a las leyes que lo rigen. Constituir un lugar es también, de manera inevitable, hacer una distribución reglada de la violencia. Eso es lo que siempre ha consagrado el monumento. Así pues, lo que celebra el monumento natural no es el triunfo de la Naturaleza sino su capitulación definitiva. Pensemos, por un momento, lo que aquí puede proteger la ley. Las medidas de conservación de un monumento tienen como finalidad evitar su deterioro o ruina y, en el caso de que esté arruinado, preservar su estado-, a causa del desgaste temporal motivado por agentes externos, ya sean los elementos meteorológicos o la propia acción del hombre. La lógica de la ruina presupone, de una parte, la existencia de un individuo a proteger, que es o fue un todo cerrado y unitario, y de otra, la acción de esos agentes erosivos externos que al gastar y consumir su cierre lo hacen imperfecto. Pero de qué pueden proteger las leyes a un espacio natural y qué tipo de jurisdicción, qué territorio, es el que se instaura de este modo. Resulta sorprendente que un espacio natural pueda ser concebido como un todo cerrado y unitario, a la manera de una configuración artística, pero lo es más, si cabe, imaginar qué tipo de agente exterior podría llevar a la ruina a semejante individuo. El tiempo es, y siempre ha sido, una amenaza para las obras del hombre, incluso es lícito pensar que el hombre obra para ofrecerle resistencia, pero desde cuándo podemos pensar en una naturaleza amenazada por el tiempo y en un obrar natural que se le resista. No es el tiempo natural el que preserva el monumento, sino el sometimiento final de la naturaleza al tiempo humanizado. No la naturaleza en estado natural, sino su fijación definitiva en imagen -de su ausencia-. Y es esa imagen la que precisa de una jurisdicción, la que precisa defenderse de la amenaza exterior, del tiempo que reina fuera, de ese tiempo que consume a todos los individuos, a los hombres y a las cosas, y que por ello, al menor contacto, supondría también su ruina inmediata.
Humanización del paisaje, dominio sobre el espacio, pero también, humanización del acontecer, dominio sobre el tiempo. No es posible la urbanización completa del espacio sin desplazar y arrancar las cosas de sitio, sin dejarlas a la intemperie, abandonadas en las manos del tiempo. Se olvida, con demasiada frecuencia, que la tecnificación del espacio lleva aparejada la prioridad del tiempo sobre el espacio. El valor de un solar puede ser medido en oro, pero lo que sirve de medida, el oro, es el tiempo, no el espacio. Sólo cuando esta situación se ha hecho de dominio público podemos hablar con propiedad de espacio público. El equivalente al que los físicos llaman, con una intención bien distinta, espacio-tiempo. Un nuevo espacio físico y político al que le corresponde un nuevo tipo de mediación, la del arte público, pero no porque se deposite en un lugar público, ni porque se dirija a un público, sino porque tiene como tema y objeto de estudio lo público, lo que ya es público y notorio, a saber: que no hay ninguna cosa, material, natural o espiritual, que no sea cosa publica.
No hay nada más público, más concurrido y expuesto, que un campo de batalla. El paisaje como ruina bélica. Este es el modelo que Tony Smith toma como referencia cuando intenta explicar esa nueva percepción del paisaje sobre la que sustenta su concepto de arte público: “Pienso en el arte en un contexto público y no en términos de movilidad de las obras de arte. El arte simplemente está ahí”. Su interpretación resulta significativa no sólo por el papel activo de este arquitecto-escultor en la consolidación de la manifestación más drástica -y también, posiblemente, la primera en merecer ese calificativo- del arte público, sino sobre todo por el protagonismo de su peculiar versión del paisaje moderno en el debate posterior. En su entrevista con Samuel Wagstaff, Smith se vale de una anécdota personal que había tenido lugar años atrás para explicar una nueva experiencia del paisaje: un viaje en coche, durante la noche, con los faros deslizándose por una autopista inacabada y sin iluminar a través del extrarradio que le conduce, en el texto, de manera inexorable, a la Appellplatz, la explanada donde el partido nazi celebraba sus paradas y desfiles públicos dicho aquí con pleno derecho, puesto que era el público el que actuaba-. De este viaje, convertido en experiencia liminar, concluye que la pintura está agotada como medio al no poder enmarcar este nuevo espacio, lo que sitúa su ejemplo en el centro de la polémica entre quienes defendían la especificidad del medio artístico y una nueva generación de artistas-críticos que propugnan, por el contrario, un arte de entre los medios.
Vaya por delante que la obra de Chillida, como monumento negativo, al igual que ocurre con la plana mayor de la escultura de vanguardia, aboga en su práctica por la especificidad y autorreferencialidad del medio. Pero antes de incurrir en este tipo de generalidades es conveniente reconocer el terreno en que nos movemos siguiendo la pista de ese coche con el que Smith toma conciencia de que circula por el espacio público.
El viaje en coche
No era la primera vez que en arte alguien cogía un automóvil para trasladarse de un viejo y agotado paisaje, cuyos límites se experimentan como fronteras convencionales, a un paisaje nuevo, más allá del límite, sin antiguos aranceles ni aduanas, al que se aspira. El coche no sirve, tan sólo, para desplazarse por el espacio, sino también para transportarse, literalmente, entre espacios. De hecho, en el primer alegato consciente público- a favor de un arte agónico y beligerante por la novedad, el primer manifiesto de la vanguardia publicado en Le Figaro en 1909, nos relata también una experiencia automovilística. Es la narración, dramatizada, de un viaje en coche que abandona y rompe con la quietud de un interior decandentista y nocturno, la habitación árabe de la casa milanesa del autor, para dirigirse al exterior, a la ciudad, en el amanecer de un nuevo día con el deseo expreso de poner a prueba sus límites y de apoderarse de ella. Para lograrlo, lo primero, nos dice su líder, era un acto de voluntad pura, había que “forzar las puertas de la vida para probar los goznes y los cerrojos. ¡Partamos!”. Pues sólo así sus huestes podían recorrerla de una manera nueva: “... cazábamos -como leones jóvenes- la Muerte que corría ante nosotros en el vasto ambiente malva, palpitante y vivo” [16] . La ciudad como una vasta selva, como el verdadero escenario de la venatio moderna, como un ser vivo, como un metasujeto omnímodo al que sólo se puede dominar actuando como una metástasis que circula por sus venas.
En coche, pues, a la conquista del espacio exterior. Y no sólo como vehículo de ocupación sino también, es lógico, como el nuevo vehículo de la palabra, no olvidemos que desde ese coche se lanzaron a las calles las once proclamas del manifiesto. Para que la ciudad conociera su buena nueva, era necesario anunciarla en un medio público, Le Figaro, por supuesto, pero en la lógica del texto también por medio del automóvil. De qué otro modo podría ser emplazada la palabra en la polis moderna, sin ágora, sin lugar ni plaza para ella, si no era desde un medio que la hiciera circular y la hiciera pública, si no era, como propone Marinetti, sumergiéndola en tráfico a voz en grito, confundida con el ruido de los motores.
Pero toda aventura de ocupación exige sus sacrificios, el primero y más fundamental para el hombre nuevo es el sacrificio del individuo, con él se desvanece toda ilusión de una unidad orgánica y cerrada: nada más contrario a lo no dividido que el hombre multiplicado. Y como escenificación ritual de este sacrificio, el manifiesto nos ofrece dos muertes simbólicas y dos modos de vencerla, la primera alude a la nueva condición del hombre futuro, la de muerto viviente: “Nos aproximamos a las tres máquinas refunfuñantes para acariciar sus petrales. Yo me tendí sobre la mía como un cadáver sobre su ataúd, pero resucité súbito bajo su volante -cuchillo de guillotina- que amenazaba cortar mi estómago”. La segunda, a la nueva superioridad de la técnica sobre el hado, a su victoria segura sobre los accidentes del destino: “¡Un fastidio! ¡Puah! Yo viré en corto, disgustado, y di de refilón en un gran bache (...) emergió el auto lentamente de la fosa, llena su carroserie de cieno e impoluto su interior. Se creyera muerto a mi tílburi; pero yo le desperté con una sola caricia sobre su dorso potente, y hele ya resucitado corriendo a toda su velocidad”.
En este preciso momento, renacidos ambos de los detritos de la ciudad, el conquistador del futuro lanza su proclama a toda máquina, investido y bautizado por los residuos de la urbe: “enmascarado con el buen hollín de las fábricas, lleno de escorias de metal, de sudores sobrantes y de azul los brazos agitados como una bandera...”
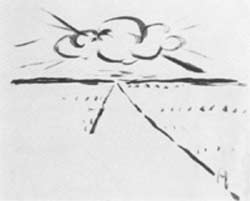

El futurismo, la primera vanguardia, eso dice su manifiesto fundacional, nace de las escorias de la ciudad, es un residuo de la urbe, una deyección de la Técnica. Su conocida apelación a un modelo de belleza basado en el automóvil de carreras puede inducir a confusión, resulta en el fondo demasiado clásica, lo que Marinetti entiende por belleza nos lo aclara él mismo cuando en la Guerra Eléctrica se propone elaborar un eslogan que complemente y compita con el anterior: "Ahora os expondré lanzándoosle como un explosivo, este otro apotegma, que completa mejor nuestro pensamiento futurista: «Nada hay más bello que el andamiaje de una casa en construcción»." Quede claro, nada de formas cerradas, ya sean las de un coche o las de una casa, son los andamiajes los que verdaderamente simbolizan su “ardiente pasión por la metamorfosis de las cosas”: “¡Abajo las ideas convencionales consagradas, focos de sueño y cobardía! No amamos más que el inmenso andamiaje movible y apasionado que sabremos consolidar a cada instante y de distinto modo, según las distintas ráfagas cambiantes, con el rojo cimiento de nuestros cuerpos forjados de voluntad!" [17] . O sea, coches veloces sí, pero como andamiaje móvil, transitorio, en permanente reconstrucción y sostenidos por un único cimiento, por un suelo exclusivo, la Voluntad.
Ahora ya nos vamos acercando al auténtico significado de ese nuevo vehículo con el que nos desplazamos por -y sobre todo, nos transportamos a- nuestro espacio público. Una novela de viaje publicada dos años antes por Octave Mirbeau -a quien Marinetti reconoce entre los escasos precursores del futurismo- titulada en honor a su auto La 628-E8, nos ayudará a comprender mejor esta nueva relación entre paisaje y viaje automovilístico.
"En algunas horas, me había dirigido de una raza de hombres a otra, pasando por todas las mediaciones del terreno, de la cultura, de las costumbres, de la humanidad que las reúne y las explica, y experimentaba esa sensación -tantas cosas me parecía haber visto- de haber, en un día, vivido meses y meses. Y esta sensación que sólo puede dar el automóvil, puesto que los ferrocarriles, que tienen sus vías prisioneras, siempre iguales, sus poblaciones cerradas, siempre iguales, sus ciudades cercadas que son los talleres y las estaciones, siempre iguales, no atraviesan realmente el país, no te ponen en comunicación directa con sus habitantes, - esa sensación, completamente nueva, [corresponde a] esa casa rodante ideal, ese instrumento dócil y preciso de penetración que es el automóvil [...]." [18]
Esa casa rodante ideal, con ruedas por cimientos, no está situada en o sobre el paisaje, sino que lo penetra, y lo hace, según su autor, de un modo no equiparable a ningún otro medio de desplazamiento anterior. Cuando Mirbeau escribía este parangón entre coches y trenes, ya había transcurrido más de medio siglo desde que Heine, haciéndose eco de la apertura de dos líneas de ferrocarril con destino a Orleans y Rouen, había llegado a la siguiente conclusión:
"[El ferrocarril] es el inicio de un nuevo capítulo de la historia universal y nuestra generación podrá vanagloriarse de haberlo presenciado. ¡Qué cambios van a producirse en adelante, necesariamente, en nuestra manera de concebir el mundo y en nuestras ideas! Incluso nuestros conceptos elementales de tiempo y de espacio se han vuelto flotantes. El ferrocarril mata el espacio, de manera que ya no nos queda más que el tiempo." [19]
Todavía les quedaba el tiempo, pero eso era cuando las casas rodantes circulaban por las mismas vías con destino a estaciones siempre iguales vigiladas por el mismo reloj, ahora, en cambio, en un solo día se podían vivir varios meses. A finales del siglo XIX nadie, con un mínimo de sensatez, podía sostener que “le quedaba el tiempo”. Todo se había abstraído, el espacio y el tiempo, y con ellos el propio paisaje y las cosas que en él se depositan. Viajar ya no era simplemente trasladarse de un lugar a otro, ni siquiera un mero demorarse en la ruta, ahora el viaje era un estado, y para alcanzar ese estado de viaje no hacía falta ir a ningún sitio. Mirbeau está en lo cierto cuando considera el automovilismo como una enfermedad mental, una nueva enfermedad que ha recibido un nombre encantador, la velocidad:
“Pero no la velocidad mecánica que arrastra la máquina sobre las carreteras a través de los países, sino la velocidad de alguna manera neuropática, que arrastra al hombre a través de todas sus acciones y sus distracciones... que ya no puede mantenerse más en su lugar, trepidando, los nervios tendidos como resortes, impaciente por volver a salir desde que llega a cualquier parte, con ganas de estar en otro sitio, siempre en otro sitio, más allá de cualquier sitio..." [20]
Es este deseo por estar aquí y, al instante siguiente allí, esta incapacidad para estar en el lugar, la que hace este modo de viajar equiparable a una inmersión, al efecto de sumergirse en un medio acuático o aéreo, continuo y fluido, donde las cosas han perdido su rigidez, donde todo circula y todo lo sólido se disuelve, donde ya no se puede estar seguro de lo que se ve. Las figuras de la visión se hacen imprecisas y, reducidas como están a meras apariencias en tráfico constante, ya no es posible distinguir lo real de lo ficticio. Los lugares y sus cosas parecen desfilar por la pantalla del parabrisas, como ocurría en la ventana del Nautilus o como ocurre en las salas del cinematógrafo:
“La vida se precipita por todas partes, se atropella, animada por un movimiento loco, por un movimiento de carga de caballería, y desaparece cinematográficamente, como los árboles, los setos, los muros, las siluetas que bordean la ruta... Todo en torno a él, y en él, salta, danza, galopa, está en movimiento, en movimiento inverso a su propio movimiento. Sensación dolorosa, algunas veces, pero fuerte, fantástica y embriagadora, como el vértigo y como la fiebre.” [21]
Nos equivocamos si pensamos que esta fiebre es pasajera, el problema no es la urgencia o precipitación con la que se mueven los coches, es lo que vemos a través de sus ventanas lo que en realidad se ha precipitado y se mueve con urgencia. Cómo saber dentro de esa máquina de desplazamiento por perspectivas infinitas cuáles entre las figuras que atrapan sus cristales son reales o ilusorias, cómo podremos siquiera poner orden en esas siluetas que no dejan de huir mientras las perseguimos. Ya no cabe apelar a un punto geométrico que ponga orden en el espacio, la huida del coche es también una infinita fuga de perspectivas y el único orden posible debe ser de carácter temporal. Es cierto que el espacio atravesado por el coche adquiere de manera definitiva las cualidades de lo oceánico, el horizonte puro y la infinidad de puntos de vista, pero también lo es, como saben los marinos, que lo acuático posee una poderosa cualidad especular, inductora de toda suerte de espejismos, lo que no entra en contradicción con el uso de la geometría más estricta como único modo de orientación. En alta mar todo es movimiento continuo y continuidad del medio: las cosas se mecen, el tiempo se espesa, el suelo, calmo o encrespado, no cesa de moverse. De hecho hablar de suelo es una licencia, nunca se sabe a ciencia cierta cuál es la superficie, el límite sobre el que se hace pie.
“Cuando se desciende del auto, después de un trayecto de doce horas, se encuentra uno como el enfermo saliendo de un síncope que lentamente retoma contacto con el mundo exterior. Los objetos te parecen animados todavía por extrañas muecas y movimientos desordenados ... sólo poco a poco retoman su forma, su lugar y su equilibrio [...] ¿Qué ha ocurrido? ... Sólo se tiene el recuerdo, o más bien la sensación muy vaga, de haber atravesado unos espacios vacíos, unas blancuras infinitas, donde danzaban, se retorcían multitud de pequeñas lenguas de fuego... Es necesario sacudirse, tantearse, golpear con el pie en el suelo, para darse cuenta que tu talón se coloca sobre alguna cosa dura, sólida, y que hay a tu alrededor, frente a ti, casas, tiendas, gentes que pasan, que hablan, que se apresuran...” [22]
En nuestros días Mirbeau es conocido, entre otras cosas, por ser uno de los principales interpretes de la obra de su buen amigo Monet. Resulta revelador que por aquellas fechas no pudiera decirse de los cuadros de su amigo que permitieran, precisamente, golpear con los píes en el suelo. Tampoco debe ser una casualidad que años atrás se hubiera construido su casa rodante particular, una barca taller, sobre la que pintar penetrando, literalmente, el paisaje. Lo que hace más significativa, si cabe, la siguiente confesión del literato:
“Él [el automóvil] me es más querido, más útil, más lleno de enseñanzas que mi biblioteca, donde los libros cerrados duermen sobre los anaqueles, que mis cuadros, que, ahora, atraen a la muerte sobre los muros, a mi alrededor, con la fijeza de sus cielos, de sus árboles, de sus aguas, de sus figuras... En mi automóvil yo tengo todo eso, más que todo eso, porque todo es bullicioso, hormigueante, transitado, cambiante, vertiginoso, ilimitado, infinito...” [23]
Infinito. Una infinitud, según parece, que no cabe en los límites de la pintura. No todo el mundo lo entendía así, Picabia pensó durante algún tiempo que para pintar ese infinito bastaba con aplicar un motor fuera borda a la barca del impresionismo. Nueva York visto a través del cuerpo (1913) fue resultado de esa operación, en él se recoge la impresión de la gran metrópoli mientras se la recorre "sobre el puente de un barco que atravesaba la ciudad" [24] . Claro que entonces ya no podía verse en ellos nada finito, si exceptuamos las manchas de color y sus límites. Su buen amigo Duchamp, por su parte, hacía tiempo que había desistido de intentar algo semejante. El paso de sus cuadros con formas veloces pintados en Munich durante 1912 al inacabado Gran vidrio, se produce, como es sabido, por la mediación de un viaje automovilístico. Otro tanto ocurre con el principal referente literario de la obra, aquella ácida sátira social y política relatada en términos de fábula paracientífica llamada Voyage au pays de la quatrième dimension. En ella su autor, Gaston de Pawlowski, confiesa cómo fue la intensa sensación de abstracción del paisaje producida por el automóvil la que le hizo intuir la existencia de una dimensión nueva, la número cuatro, la del tiempo. En su capítulo V, titulado ya no debe sorprendernos- Abstracciones del espacio, se puede leer:
"Fue por primera vez en automóvil, sobre recorridos muy largos, que me fue concedido realizar las primeras abstracciones de distancia de las que he conservado el recuerdo. Una primera vez, volviendo de Florencia a París por Aoste, olvidé completamente el fragmento de ruta situado entre Ambérieu y Tournus. En otra ocasión, fueron las cercanías de Tours las que omití recorrer." [25]
Vacíos en el espacio, vacíos en el tiempo. Es un problema de límites el que se transparenta en ese moderno cristal de inmersión en el paisaje tecnificado que es el Gran Vidrio. De límites de la Pintura, pero también de límites de la imagen moderna de la Naturaleza. Se podrá debatir sobre las temáticas esotéricas o exotéricas ocultas en esta obra, pero resulta más pertinente centrarse en el motivo que le dio origen: el reto de pintar con exactitud, o mejor, el de hacer un auténtico tableaux -aunque pudiera no merecer el nombre de pintura- del paisaje moderno penetrado públicamente por un automóvil. O lo que es lo mismo, aplicarse a la tarea imposible de fijar una imagen del infinito moderno, pero no ya de un infinito espacial fugando en un punto, sino de la infinita modulación de tiempos en fuga [26] .
Es posible, pese a todo, que el Gran
Vidrio sea todavía pintura, pero no cabe ninguna duda de que no es un
cuadro, los cuadros aparte de fijar deben estar fijos, y en esa obra duchampiana,
suspendida en el aire diurno a la manera de una pantalla cinematográfica,
lo único que está fijo son las siluetas disecadas que han quedado atrapadas
entre los paneles de vidrio, todo lo demás corre por cuenta del tiempo,
está en plena fuga. Y si no hay fondo, tampoco hay suelo, a no ser que
convengamos en calificar a esa bisagra ortopédica que separa la parte
inferior de la superior con el calificativo, harto dudoso, de horizonte.
Lo cierto es que hacía ya bastantes años que era difícil “golpear con el pie en el suelo” en las obras del arte europeo. Por eso no es de extrañar que, unos años más adelante, vuelva a manifestarse esa misma angustia mediante una nueva versión del motivo del viaje en coche, y que lo haga, además, en el centro de una situación agónica que enfrentaba a los defensores de los límites de la pintura, reducida a la literalidad de un plano enmarcado, y a los partidarios de su trasgresión. El debate teórico norteamericano de los años 60 tiene el valor añadido de contar con una literatura crítica de alto nivel y con unos artistas lo suficientemente autoconscientes, lo bastante resabiados, como para dialogar reflexivamente y rebatir las argumentaciones de la crítica. Esto es válido, de manera especial, para dos textos en los que el viaje de Smith adquiere plena significación: de una parte, para el ensayo que sitúa, retrospectivamente, la frontera entre los dos modelos de arte en liza, Arte y objetualidad (1967) de Michael Fried; y, de otra, para la réplica que mereció por parte de Smithson, en el que será, significativamente, el texto fundacional del land art, Una sedimentación de la tierra: proyectos de tierra (1968). En ambos textos aquello que hasta aquí había permanecido más o menos velado, la problemática relación ontológica entre la representación pictórica y el paisaje producido o tecnificado, viene a ser tematizado como corresponde: como la pugna entre un arte de los medios específicos y un arte cuya voluntad era actuar en otro medio, más realista o actual pero mucho más peligroso, que acababa de hacerse visible, el espacio público.
Como se sabe, la polémica, equívoca y sutil, trataba de diferenciar la actividad de los herederos del modernismo americano, en su fase final ahora se sabe- de abstracción pospictórica o de campos de color, de una serie de nuevas manifestaciones a las que Fried acusaba de haber incurrido en un literalismo vacuo y en una ociosa teatralidad [27] . Para focalizar con más precisión el debate digamos que se trataba de saber si lo que hacía Stella por entonces, la serie de poliedros excéntricos, era pintura -shape, forma pictórica- o por el contrario, una objetualización literal del soporte, meros cortes sobre una pared convertida aquí en escenografia teatral. El propio Stella no parecía decantarse por entonces, o no quería hacerlo, por ninguna de las dos opciones [28] . De modo que Fried, el principal teórico de su obra, debe tener razón cuando al recordar aquel periodo sostiene: “En algún sentido Carl Andre y yo estábamos luchando por su alma, y Andre y yo representábamos cosas muy diferentes” [29] .
Tan diferentes como el arte verdadero
lo sería del falso. “Todos somos literalistas en nuestra vida o la mayor
parte de ella. La presentatividad presentness- es una gracia”(p168). Así reza la
célebre conclusión final del texto de Fried. También podría haber concluido
que la vida o la mayor parte de ella, era mero teatro. Pero eso habría
significado poner en evidencia el bucle barroco en el que se desenvolvía
el debate. Esa “cualidad de presente” presentness- a la que alude, opuesta a la mera presencia presence- de las cosas cotidianas, sería la temporalidad propia de la pintura.
Totalidad manifestada en un sólo instante, un golpe de vista que suspende
la duración. Pero esa idea de temporalidad era, precisamente, la que correspondía
a la literalidad del medio defendida por Greenberg desde los años
en que escribiera Vanguardia y Kitsch. De modo que nos encontramos aquí con dos acepciones
del término literal: una positiva, muy frecuente en la literatura crítica
de Greenberg y sus discípulos, que aludiría a la literalidad del medio
y de los elementos que lo componen; y otra negativa, la introducida ahora
por Fried, que correspondería a la literalidad de la experiencia común,
al teatro de la vida. Sobre las dos sobrevuela el fantasma vacuo de la
tautología, pero de las cosas literales del primer grupo no cabía dudar
que fueran arte, lo eran literalmente o si se quiere formalmente, como demostraba la existencia de una continuidad
genealógica enraizada en la tradición, algo que no podía hacerse con las
cosas del segundo grupo cuando intentaban pasar por obras de arte. Para
evitar errores Fried había descubierto un método infalible con el que
distinguirlas: lo que separaba a unas cosas de otras, a las literales
dentro de un medio específico
de las que estaban fuera, de las literales del teatro de la vida, de esas
cosas específicas de las que parece hablar Judd, era la duración.
 |
 |
 |
 |
Abajo: Frank Stella fotografiado por Hollis framptom, 1960./ Inauguración de la exposición individual de Andy Warhol en la Stable Gallery, fotografiada por Ken Heyman, 1964.
La pintura en el límite de su literalidad sólo puede evitar un efecto teatral o sea, de cosa cotidiana, de mero soporte- si está constituida en función de ese punto temporal que tanto obsesionaba a los greenbergianos. Un punto que va a cumplir en este final de la pintura una función semejante al de la perspectiva: el golpe de visión establecía el orden de la representación en un punto temporal, de una manera similar a como la pintura tradicional ordenaba la totalidad de la representación en un punto espacial. El golpe de vista protege al cuadro de los accidentes del tiempo, centra y fija su fuga en un punto, en un solo instante, del mismo modo que la perspectiva protegía la escena ilusionista de los accidentes del espacio, centrando y fijando su fuga en un solo punto, en un punto geométrico.
Contra ese punto temporal, lo único que seguía fijo en esta fase límite de la representación pictórica, era contra lo que atentaba el viaje de Smith, y fue ese motivo, sin duda, por el que Fried lo recoge con tanta amplitud en su propio texto.
“Finalmente quiero hacer hincapié en algo que debe haber quedado claro: la experiencia en cuestión persiste en el tiempo y el presentimiento de infinitud que, según vengo afirmando, es vital para el arte y la teoría literalistas, es, en esencia, el presentimiento de una duración infinita o indefinida. Una vez más, el relato de Smith acerca de su viaje nocturno es relevante, como lo es su comentario “No lo podemos ver (esto es, el jarrón, y por extensión, el cubo) en un segundo, seguimos leyendo en él””. [30]
En efecto, en la narración que Smith hace de su experiencia, como corresponde al motivo del viaje en automóvil, se apunta a una experiencia nueva del espacio como resultado de una modulación infinita de tiempo, un concepto que no es compatible con la idea de un sujeto sustancial plantado frente a un objeto situado ante él susceptible de ser representado, aprehendido en su plenitud, como imagen. Por eso, un kantiano consecuente como Fried insiste en que las obras literalistas se pierden en la duración, en que su efecto es momentáneo, mientras que en la pintura y escultura modernas, según dice, “la obra en sí se manifiesta en todo momento”.
“La preocupación literalista por el tiempo, o por decirlo de un modo más preciso, por la duración de la experiencia es, diría yo, paradigmáticamente teatral: como si el teatro se enfrentara al espectador y así lo aislara con la infinitud no sólo de la objetualidad sino del tiempo; o como si el sentido que, en el fondo, conlleva el teatro fuera un sentido de temporalidad, de tiempo que pasa y que ha de venir, que se acerca y se aleja simultáneamente, como si se aprehendiera en una perspectiva infinita...”[cur. nos.]
Una perspectiva infinita, ese es el problema. Un modelo clásico enfrentado a un modelo barroco. La enésima versión de un viejo debate, en un contexto, claro está, que difiere de los anteriores. El arte barroco presupone la conciencia del artificio de la obra como réplica a la artificiosidad de un mundo abandonado por la verdad a su ruina, una verdad que sólo existiría más allá, y que esas obras desean celebrar mostrando, en su propia ruina y falsedad, la falsedad y ruina del mundo. En una hermosa frase, Felix Duque lo define como “la profundidad térrea de lo superficial, una obra del hombre en que se niega lo humano” [31] .
La novedad estribaría en que lo barroco vuelve al arte, definitivamente, como negación de la naturaleza.
Es una cuestión de tropos. El modelo clásico era metafórico en su esencia, un cuadro era como una ventana y cuando miramos a su través es como si contempláramos el mundo en su plenitud. Pero la metáfora como sentido figurado implica la existencia de un sentido literal anterior traducido o trasladado por el tropo. Y en el arte de los sesenta ya no hay un lugar previo en el que las cosas puedan moverse haciéndose pasar por otras, o por lo menos no lo hay para hacerlo de manera convincente. Cuando todas las cosas, ya sean las del arte moderno, ya sean las del teatro de la vida, se manifiestan como literales, entre todas esas literalidades no cabe el movimiento de figurar lo literal de pleno. El único traslado que entonces tiene sentido ya no es el que nos permite movernos entre distintos tropos sino el que lo hace entre diferentes topos. Dicho de otra manera, la Naturaleza ha dejado de ser el escenario sobre el cual las cosas andan de mudanza, para empezar a mostrarse finalmente en su literalidad como algo producido e histórico.
“Con Walter Benjamin la comprensión del Barroco da un paso decisivo, al demostrar éste que la alegoría no era un símbolo fallido, una personificación abstracta, sino una potencia de figuración completamente diferente de la del símbolo: éste combina lo eterno y el instante, casi en el centro del mundo, pero la alegoría descubre la naturaleza y la historia según el orden del tiempo, convierte la naturaleza en historia y transforma la historia en naturaleza, en un mundo que ya no tiene centro”. [32]
El pliegue, la obra donde Deleuze define el barroco como “un pliegue hasta el infinito”, concluye estableciendo la diferencia entre el viejo modelo leibniziano de las artes y su versión actual neoleibniziana valiéndose, precisamente, del “coche hermético” de Tony Smith. Aquel coche era una mónada, no se abría a un espacio exterior sino que replegaba y certificaba su cierre anunciando la primacía de un nuevo orden de circulación de lo real [33] . Fried no supo o no quiso darse cuenta de que aquel viaje no era simplemente la narración de una vivencia personal, era también una narración testimonial que apuntaba, consciente o inconscientemente, a una nueva relación con el espacio:
“Era una noche oscura y no había luces o marcas de arcén, ni rayas, ni medianas, ni nada en absoluto, tan sólo el pavimento oscuro moviéndose entre el paisaje de las llanuras bordeado por las colinas a lo lejos, salpicado de tubos de chimeneas, torres, gases y luces de colores. El viaje fue una experiencia reveladora. La carretera y la mayor parte del paisaje eran artificiales, aunque no podían considerarse una obra de arte”.
“Era una noche oscura”. Un viaje en la noche que viene a cerrar un ciclo iniciado en 1909 y que ahora podemos dividir en tres momentos: el viaje al amanecer, hacia el sol, el de los camaradas del futuro, impetuoso y enérgico: donde el Arte celebra sus esponsales con la voluntad Técnica. El viaje diurno, hacia el horizonte perdido, el duchampiano, vigilante e irónico: donde el Arte se las ingenia para sobreponerse al matrimonio. El viaje de Smith, hacia la luna, nocturno y fatídico: donde el Arte acepta la improbabilidad del divorcio y asume la existencia de un nuevo campo, de juego y de batalla, impuesto por la voluntad Técnica.
Smith sabía muy bien el suelo que pisaba, no en vano era un arquitecto moderno y conocía por su oficio la nueva naturaleza de la ciudad:
“Ahora tengo una teoría sobre las ciudades. La percibí cuando estuve en Chicago, pero casi no pude tocarla. Es que todas las otras ciudades están sobre el suelo menos Nueva York. En Nueva York el suelo ha dejado de existir y lo mismo le ocurre al cielo. Es la primera ciudad real. El resto sólo son villas grandes. O, si quieres, las otras son ciudades en el suelo y Nueva York es una ciudad en el espacio. [... Entiendo Nueva York] como una cuadrícula tridimensional, una especie de parque infantil. Palace (at 4 a.m.) de Giacometti extendido como un laberinto. Broadway Boggie Boggie de Mondrian generando miríadas de tessaracts.” [34]
Lo cuenta en una carta escrita dos años después de aquella experiencia en la autopista de New Jersey, cuando estaba apunto de concluir una estancia que se había prolongado un par de años en la ciudad de Nuremberg [35] . Su teoría de la ciudad en el espacio coincide con la contemplación de aquellos paisajes surrealistas, aquellos espacios abandonados por la ingeniería de guerra y por “el poder de la voluntad”, que, según declaró años después a Samuel J. Wagstaff, le hicieron tomar conciencia de una nueva cualidad del paisaje:
“Más adelante, descubrí algunas pistas de aterrizaje abandonadas en Europa -obras abandonadas, paisajes Surrealistas, algo al margen de cualquier función, mundos creados sin tradición-. Empecé a apreciar aquel paisaje artificial sin precedentes culturales. Hay una explanada de paradas militares en Nuremberg lo suficientemente grande como para acomodar a dos millones de hombres...”
“Era una noche oscura”. La de una mónada en el mejor de los mundos posibles. No hay nada que celebrar en el descubrimiento de Smith, entre otras cosas porque aquello no era un encuentro con un “paisaje artificial sin precedentes culturales” sino, muy al contrario, una evidencia palmaria de la realización definitiva de la historia en el paisaje. Pero tampoco debemos dudar de la importancia de su relato. Pese a lo que él mismo diga, aquellos no eran paisajes surrealistas, sino paisajes reales. Aquellos espacios de abstracción, aquellos suelos repletos de ruinas y aquella plaza escenográfica habían sido concebidos en su fase final por Speer, aquel teórico de la ruina que obedecía los designios del Supremo Maestro Constructor de Alemania. Aquella descomunal plataforma de las masas sobre la que se elevaba en la noche la Catedral de Luz no era sino la representación más extrema del paisaje moderno, de nuestro paisaje real entendido como espacio público. Es a esto, entre otras cosas, a lo que alude el dictus heideggeriano de que el espacio espacia [36] . La contrapartida a este abrir, a este amplio y masivo espaciar era un sólido y seguro modo de concentrar, de cerrar. También fue entre las ruinas de guerra donde, por aquellos mismos años, Paul Virilio vislumbró la posibilidad de una nueva arquitectura fruto de “una deriva arqueológica” por los búnkeres abandonados. En su arquitectura críptica los edificios ya no se levantan sobre el suelo sino que se embuten en él, como una oquedad abierta en el cimiento: “su masa no está asentada en el terreno, sino centrada en ella misma, independiente, capaz de movimiento y de articulación. Esta arquitectura flota en definitiva sobre una tierra que ha perdido algo de su materialidad”.
“Diez mil monumentos desaparecen”, así comenzaba su alegato en favor de la protección de estos hitos militares esparcidos por toda Europa, “testigos de un momento dramático de la historia contemporánea”. En la década siguiente, Smithson propondrá, como una suerte de preludio a sus obras de land, la monumentalización del paisaje industrial orgánicamente arruinado de Passaic, en su Nueva Jersey natal. Dos tipos de ruinas modernas, quizás las únicas a las que cabe considerar con pleno derecho como monumentos en el presente, pues conmemoran y señalan públicamente una ausencia o pérdida ampliamente compartida, la de la Historia de su espíritu- en el primer caso y la de la Naturaleza de su espíritu- en el segundo. Este es el verdadero significado de ese paisaje entrópico que Smithson busca representar en su obra y teoriza en sus textos, el que es resultado de la colaboración del tiempo histórico con el meteorológico y el geológico.
Un paisaje en el que todo lugar pasa a tener un componente intempestivo: “El Yucatán está en otra parte”. En Incidentes del viaje de los espejos en el Yucatán, el texto donde narra su primera obra importante de land, todo el relato está estructurado mediante un motivo que ya nos resulta familiar: “Alejándose de Mérida por la Carretera 261, uno percibe un horizonte indiferente que se posa apáticamente sobre el suelo devorando todo lo que parece algo...” [37] . Así comenzaba aquel viaje automovilístico de espejos del que sólo restan las fotografías de cada uno de los nueve desplazamientos, imágenes en positivo de un paisaje horadado en negativo por sus propios reflejos: “Sólo las apariencias son fértiles, son las puertas a lo primordial. Todo artista debe su existencia a tales espejismos. Las pesadas ilusiones de solidez, la inexistencia de las cosas, son lo que el artista emplea como ‘materiales’” [38] . Lo importante no era trabajar sobre el terreno, sino con la ilusión del lugar, con sus imágenes y sus figuras, con independencia de que aquellos desplazamientos fueran de rocas o espejos. Y la figuras del lugar, la representación del lugar en el espacio público, lo hemos visto, pertenecen ahora al dominio de lo temporal:
“Se daba una escala en términos de ‘tiempo’, en lugar de en términos de ‘espacio’. El espejo en sí no está sometido a la duración, es una abstracción perdurable que está siempre disponible y es atemporal. Lo reflejos, por otro lado, son casos fugaces que escapan a toda medida. El espacio es el resto, o cadáver, del tiempo, tiene dimensiones. Los ‘objetos’ son ‘espacio simulado’, el excremento del pensamiento y el lenguaje.” [39]
El land art, por lo menos en el caso de Smithson, no era un arte de la naturaleza, ni con la naturaleza, como tampoco era una arte sobre la naturaleza en el sentido en que lo es el paisajismo. El significado de earthwork en español es el de terraplén y terraplenar es una actividad propia de ingenieros. El calificativo de arte de la tierra sólo puede resultar aceptable si interpretamos la tierra como ese objeto material que nos describe la cosmología moderna, como un planeta, como objeto sideral. Es ese imaginario de lo planetario, en su versión más popular, el que encontramos en sus escritos, por lo que resulta lícito considerar esas obras en la tierra, como el arte que corresponde a las fantasías técnicas de la ingeniería espacial. Su concepto del espacio es desde luego deudor de esa nueva cosmogonía de la ciencia-ficción, y la mejor manera de acercarnos a sus intervenciones en el espacio es considerarlas, en su sentido más infantil, como obras del espacio exterior. A sabiendas de que para los adultos el espacio público, el espacio concebido como una cosa pública, también pertenece al orden de lo exterior. De aquí que se malinterpreten sus actuaciones a la intemperie cuando se plantean como una burda oposición a un espacio interior expositivo o museístico. Su dialéctica del Non-site, del no lugar o de la no ubicación -pero también de lo no visto-, apunta, por el contrario, a la superación de esa diferencia entre lo de dentro y lo de fuera. Hablando con propiedad, Smithson nunca trabajó fuera del espacio museístico, por la sencilla razón de que en su obra la tierra no es el lugar de la Naturaleza sino el de su memoria, depósito ordenado por capas estratigráficas, almacén de significantes fósiles, museo de Historia Natural. Y él, como artista, era muy consciente de que “el Museo de Historia Natural no tiene nada de natural”, la naturaleza, afirma, “es sencillamente otra ficción de los siglos XVIII y XIX”. [40]
Este es el motivo por el que ahora la superficie de la tierra puede ser considerada como un soporte en el que trazar y leer figuras. Esa tierra constituida por estratos carece de suelo, o mejor, deja de tener un suelo exclusivo y pasa a tener capas, se homologa a lo oceánico, a ese espacio en el que el pie no acierta a descubrir “dónde golpear en el suelo”. Una capa de suelo es una mera plataforma horizontal, por ello el suelo como superficie puede ser objetivado y tematizado en la obra. Las tarimas y paredes del viejo escenario representativo ya no soportan unas cosas que buscan hacerse un sitio sobre ellas, ahora son las tablas las que han pasado a un primer plano, y son ellas las que, como antes los atrezzos, buscan su sitio y su posición. Y no hay ningún lugar sobre la tierra que sea más oceánico que el desierto:
“Esta especie de anulación [la urbanización caótica] ha recreado el ‘mundo no objetivo’ de Casimir Malevich, en el que no hay más “semblanzas de la realidad, imágenes idealistas ¡tan sólo un desierto! Pero para muchos de los artistas actuales este ‘desierto’ es una ‘Ciudad del Futuro’ hecha de estructuras y superficies nulas” [41] . El Non-site es la artimaña de la que se sirve el artista para conseguir atrapar algo en ese desierto de la Ciudad del Futuro:
“No obstante, si el arte es arte debe tener límites. ¿Cómo se puede contener este lugar ‘oceánico’? He desarrollado el Non-site que de un modo físico contiene la disgregación del lugar. El contenedor es, hasta cierto punto, un fragmento en sí mismo, algo que podría llamarse un mapa tridimensional. Sin apelar a las ‘gestalts’ o a la ‘antiforma’ existe realmente como fragmento de una fragmentación mayor. Es una perspectiva tridimensional que se ha separado del todo, mientras contiene la ausencia de su propia contención. No hay ningún misterio en estos vestigios, ningún rastro de un final o de un principio.” [42]
Es la ciudad en el espacio, la ciudad sin suelo, la ciudad desierto,
lo que se quiere representar en estas obras. Por ello haríamos bien en
traducir land art como arte del suelo, del suelo entendido
como solar, como superficie urbana y especulativa, en su doble acepción
ontológica y económica. Justo lo que permanece disimulado, cuando no meramente
ocultado, en esa versión hispana tan sospechosa de arte de la tierra,
en la que resuenan, melodramáticos, los temblores de los orígenes: la
madre, la naturaleza, lo primitivo.
Naturalización del arte del suelo
“El arte hoy ya no es un añadido arquitectónico o un objeto agregado a un edificio una vez ha sido terminado, sino más bien un total compromiso con el proceso de construcción desde el suelo hacia arriba y desde el cielo hacia abajo. El viejo paisaje del naturalismo y realismo está siendo reemplazado por el nuevo paisaje de abstracción y artificio”. [43]
 |
 |
Derecha: Robert Smithson, Proyecto Isla, 1970. Lápiz sobre papel, 42,8 x 61 cm.
Ese “proceso de construcción desde el suelo hacia arriba y desde el cielo
hacia abajo” es el que debe ser revelado y alcanzar expresión en toda
obra pública merecedora de ese nombre. El mismo que en el proyecto de
Chillida permanece oculto y actúa desde la sombra produciendo todos los
malentendidos que se generaron con posterioridad.
Aceptar ese proceso, asumir que se está trabajando en “el nuevo paisaje
de abstracción y artificio”, obliga a abandonar la representación frontal,
in visu sea pictórica o escultórica- por una representación situacional,
in situ. Entendida aquí como configuradora del lugar, pero no en
un sentido propiamente arquitectónico, no como un envase espacial cerrado
para conformar habitación, sino en un sentido similar al que ha desarrollado
la teoría contemporánea del jardín, como una representación plástica del
paisaje en el lugar. Con la salvedad, lo hemos visto, de que el arte
del suelo nace de la radical desubicación tanto de la escultura como
del lugar natural, de modo que lo único que aquí se acertaría a representar
in situ sería la imagen de un paisaje sin naturaleza:
“Los jardines de la historia están siendo reemplazados por los solares
del tiempo”.
 |
Robert Smithson, Sin título (paisaje de Ciencia Ficción), 1966. Fotostato, 21,6x 30,5 cm. |
En estos solares del tiempo de Smithson, en el espacio público de la ciudad como desierto absoluto, lo natural ya sólo resulta concebible como residuo, como aquello que resta de la interacción de las fuerzas del hombre con las fuerzas materiales. Es con el paisaje, como resto o como detritus de esa interacción, con lo que trabaja, lo que representa in situ, el arte del suelo. Un terreno lleno de peligros y de múltiples contaminaciones que en las obras más logradas de esta tendencia se neutralizan evitando la mistificación del lugar mediante el juego dialéctico de lo in situ y de lo in visu. Como ocurre en el caso del Non-site:
“El ámbito de convergencia entre Site y Nonsite está constituido por una ruta peligrosa, un doble camino compuesto de señales, fotografías y mapas que pertenecen a los dos lados de la dialéctica a un tiempo. Ambos lados están presentes y ausentes a la vez. La tierra o el suelo del Site está situada en el arte (Nonsite) más bien que el arte situado sobre el suelo. El Nonsite es un contenedor dentro de otro contenedor la habitación-. El terreno o el local exterior es también otro contenedor. Las cosas bidimensionales y tridimensionales intercambian lugares unas con otras en el ámbito de convergencia [...] ¿Es el Site un reflejo del Nonsite (espejo), o sucede lo contrario? Las reglas de esta red de señales se descubren conforme se recorren pistas inciertas tanto físicas como mentales”. [44]
El paisaje como topografía de signos, es decir, no potenciar la identidad individual del lugar, sino plantearlo como problema. Nada más lejos del concepto de Nonsite que la sacralización o la mistificación hierofánica del enclave [45] . Pero no es posible
acceder a esta lógica de la construcción del lugar sin abandonar la lógica de la escultura moderna, de aquella estatuaria abstracta, autónoma y ubicua. En ella se sigue concibiendo la obra, pese a la pérdida del ilusionismo y pese a la literalidad con que expresa material y formalmente su propio medio, como una entidad individual dotada de interioridad. Ya vimos cómo aquella polémica que Fried supo articular en torno al concepto de teatro vendría a ser una dramatización de la pugna entre dos voluntades del arte actual: la de interioridad y la de exterioridad. Y cómo la frontera entre una y otra sólo resultaba perceptible hoy por su diferente temporalidad: la que desea representar la totalidad en el instante o, por el contrario, la que desea hacerlo mediante el fragmento de una duración infinita. Dos opciones posibles, por tanto, la de reservase un tiempo dentro o la de someterse al tiempo de fuera, una división que se acomoda a la perfección con la dialéctica de la experiencia urbana en la modernidad: vida privada, vida pública. Por mi parte, no estoy muy seguro de que una de estas opciones sea más legítima que la otra. En tiempos difíciles cada cual es libre de elegir qué camino seguir para realizar su vida o su obra. Mi intención en el presente texto no es la de deslegitimar a quienes optan en el arte por lo privado, sino exclusivamente la de constatar el peligro que entraña confundir, también en arte, lo público con lo privado.
 |
Tony Smith, maqueta de Proyecto Pieza de Montaña de 1968. |
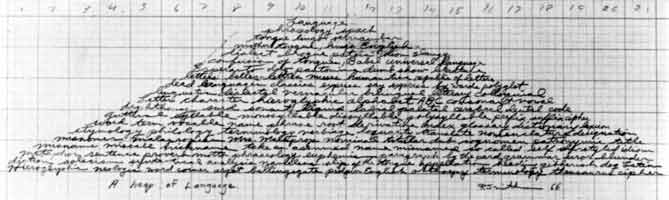 |
| Robert Smithson, Amontonamiento de lenguaje, 1966. Lápiz sobre papel, 16,5 x 55,9 cm. |
Las rocas, ya sean trabajadas mediante talla o mediante vaciado, siempre han sido por tradición materia prima del escultor, no así las montañas. A lo que en ellas se hace lo consideramos, por lo general, como un asunto de obras públicas, porque son nuestros ingenieros y planificadores los que se encargan de esa cuestión pública que es hoy el paisaje. Desatender este paso que va de la roca como bulto plástico a la montaña, supone obviar que la significación de un lugar en el paisaje, una montaña por ejemplo, no viene dada por la reducción que el escultor abstracto ha hecho de las cosas con las que trabaja, no depende ni de la expresividad de sus formas ni de la cualidad táctil o visual de sus materiales. Se confunden de ese modo diferentes objetos y diferentes lógicas, la de lo estrictamente plástico, con la del paisaje como cosa pública, como superficie topografica física y formal, pero también social y política, histórica. La idea del vaciado interior es consecuente con la lógica negativa propia de la escultura moderna, en la roca la operación de sustraer es la que determina sin restos la forma de la obra. Pero lo que resta del acto de sustracción en una montaña son, precisamente, las rocas, esas mismas rocas que junto a otras señales físicas y mentales constituían lo que Smithson consideraba como Nonsite. La dialéctica que se plantea en Tindaya no es la del lugar sino la del vacío en el bulto plástico, lo que resta no forma parte de la obra, por eso puede abandonarse, sin mala conciencia, a otra lógica, la económica en este caso: “para ellos la piedra, yo me quedo con el espacio”.
Esta es la raíz de todos los equívocos posteriores sobre el significado y el valor de ese espacio. Se concibe en sentido literal como el interior de una cantera, como un lugar que resulta de la industriosa extracción de piedras, como el negativo, por tanto, de un espacio de trabajo. Pero no es la industriosidad del hombre lo que aquí se pretende celebrar, lo que se busca es crear un espacio interior, de contemplación, que dé expresión al carácter sagrado de la montaña. Es esa simbología la que determina las dimensiones de la sala, un cubo, de 50 metros cuadrados de luz, que hace suyas las dimensiones del Panteón de Roma, aquel espacio consagrado a la asamblea de dioses que estaba presidido por un oculus, el punto luminoso que deja ver sin ser visto. Según podemos leer en la publicación que sirve de presentación al proyecto, aquel edificio había sido el “récord del mundo en luz de cúpulas de fábrica y alcanzó un logro máximo técnico y constructivo que tardó casi veinte siglos en superarse” [47] . Con esta escala sobrehumana lo que ahora se pretende simbolizar no es la hermandad entre los dioses, sino la hermandad entre los hombres, la tolerancia: “Esta idea yo se la ofrezco a los hombres para que no se nos olvide que somos hermanos. Para comprender esa idea hace falta una escala como la de una montaña porque, si no, somos demasiado grandes” [48] . La tolerancia no es un tema privativo del pueblo vasco, quizás por ello, como se apunta en ese mismo libro, la intervención espacial que resulta más próxima a Tindaya es la del vaciado del caserío vasco que el artista lleva a cabo en Zabalaga [49] . La casa del padre como un espacio sobrecogedor y como lugar de recogimiento íntimo. Por eso el artista pedía comprensión a los ecologistas para su montaña, “la voy a cuidar y a salvar de mucho más daño del que se le pueda hacer”; y, al tiempo, se sentía temeroso del uso que se fuera a hacer de ella: “Tengo otro miedo que no he dicho nunca y es que va a haber gente que va a querer hacer negocios alrededor y a eso sí que me voy a negar yo” [50] .
Nos encontramos aquí con diversos problemas simbólicos y técnicos fruto de un salto de escala que es, en realidad, un salto entre dimensiones. Los colaboradores del escultor reconocen que “esta idea plantea una serie de incertidumbres técnicas de difícil resolución. Es una obra que llega hasta el máximo constructivo de nuestros días, ya que supera el récord del mundo de luz en espacios subterráneos” [51] . En el Panteón la magnitud, el poder técnico materializado en el espacio daba expresión a los poderes temibles de la divinidad, se pretende ahora que aquí dé expresión a la hermandad entre los hombres, pero contradictoriamente, se oculta en la obra todo lo que hay en ella de humano y de mundano.
De una parte, se concibe el espacio interior en intimidad con la montaña, a la que se considera como un lugar natural y a la que se trata, en consecuencia, como un bulto de tierra puesto ahí delante y disponible como materia prima para la obra. Pero se amaga la operación técnica y la reducción de la montaña a bulto de tierra al ofrecerla como un acto sacramental exclusivo, como celebración artística de la sacralidad, natural y ancestral, de la montaña, como la expresión de su espíritu.
De otra, se amaga también ese carácter técnico tras el propio gesto artístico, se pretende que el demiurgo moderno puede crear un vacío puro en la montaña tal y como lo hace en la roca de piedra, cuando lo más probable la técnica obliga- no es que se vacíe, sino que se ahueque, para después poder reconstruir en su interior (mediante hormigonado o por medio de cualquier otro método ajeno lógicamente al puro vaciado) esa gran sala subterránea, “récord del mundo de luz en espacios subterráneos”, con dos chimeneas abiertas verticalmente y un túnel horizontal que sirva de entrada y la comunique con el horizonte [52] . Un detalle técnico que, debemos concluir, situaría esta edificación subterránea más cerca del concepto de arquitectura críptica teorizado por Virilio que de la idea de una cueva o cantera excavada en el corazón de la montaña.
Sea como fuere, el proyecto fue definido y sus dimensiones establecidas sin un conocimiento fehaciente de los problemas técnicos que entrañaría su realización. De hecho, todavía a día de hoy se desconoce si será posible alcanzar ese récord. Este deseo por afirmar la obra en su ilusión, así como ese previsible encubrimiento o falseamiento premeditado en las técnicas de construcción, acercan el monumento, de manera peligrosa, a esa manifestación naturalizada de las artes que denominamos Kistch. Una tendencia que alcanza su apogeo en la cultura de masas y que nos permite explicar otro de los equívocos de este Paradigma, el de su recepción. El Proyecto Monumental Montaña de Tindaya es una iniciativa vinculada a la Consejería de Turismo, como corresponde a un archipiélago que basa su economía en este sector productivo y no, como cabría pensar, a la de Cultura. Su autor elige como destinatarios de su obra a todos los hombres, a la idea de humanidad. Recogido en el lugar, el individuo se sabría parte de una hermandad universal experimentando su pequeñez ante la inmensidad del universo y la naturaleza. Pero es notorio que para el comitente, el Gobierno Canario, su destino es bastante más mundano, su finalidad -legítima por otro lado- viene determinada, precisamente, por el deseo manifiesto de que haya “gente que va a querer hacer negocios alrededor” [53] . Al igual que ocurre con las obras de César Manrique en Lanzarote por lo que se paga aquí no es por una obra plástica pura, sino por una obra de arte aplicado, y aplicado, muy en concreto, al marketing turístico y a la planificación económica del territorio. Los elementos técnicos del Panteón, aquella cúpula ojo, podían todavía sustentarse con firmeza sobre el suelo y bajo el cielo de lo divino, pero en nuestro Paradigma Tindaya ya no hay suelo que soporte la actividad técnica, ella es aquí su único sustento. Por eso, con independencia de la voluntad consciente de los actores que intervinieron en él, poco se puede celebrar en esa Montaña Monumental más allá de la conversión de la Naturaleza, su motivo, en parque temático y de la Humanidad, su destinatario, en clientela turística. Lo que en esta obra resulta verdaderamente sobrecogedor no es ni la torpeza de sus gestores públicos, ni las potencias espirituales que se invocan, sino lo único que todos los participantes parecen estar de acuerdo en ocultar: la triunfante investidura de la Técnica bajo los nostálgicos disfraces de la Naturaleza. Un ejemplo más de la astucia con que tuerce el deseo y se traviste de espíritu ese poder terrible que, ya lo sabemos, es solamente humano. Demasiado humano.
[1] En la editorial de nuestro número cero anunciamos el presente artículo sobre el proyecto de Tindaya en el contexto del arte del suelo. Durante el entreacto se ha producido la lamentable pérdida del escultor Eduardo Chillida. En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de reactivación.
[2] Con ese certero calificativo, El Paradigma de Tindaya, si bien en un sentido que difiere del nuestro, titularon su estudio los autores del Proyecto Especial de Protección de la Zona Arqueológica Montaña de Tindaya (1993-1995).
[3] Al tratarse de canteras abiertas la montaña ya se encontraba devastada, en la zona inferior de su falda, por aquellas fechas. Lo que resulta más llamativo es que en este mismo año 1994 la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias tuviera intención de ampliar las concesiones y estuviera apunto de adjudicar un nuevo Concurso de Investigación convocado con el objetivo de autorizar la posterior explotación de nuevas cuadrículas mineras. Esta contradicción no era tal desde un punto de vista estrictamente legal, dado que los límites estrictos de la zona declarada Monumento Natural no coincidían con los lindes de la montaña.
Diversas empresas constructoras estaban, en aquellas fechas, muy interesadas en la traquita de Tindaya como piedra ornamental. De allí proceden las piedras que revisten, entre otras, las fachadas del CAAM y del Auditorio de Las Palmas, así como de la Sede de Cajacanarias en Santa Cruz de Tenerife. En cualquier caso, se ampliaran o no las cuadrículas mineras la situación era compleja debido a que la empresa que las tenía en explotación desde 1982 estaba obligada por ley a no cesar su actividad extractora a riesgo de perder su concesión por inactividad.
[4] FERNÁNDEZ-ACEYTUNO, José Miguel; VACARI BARBA, Jovanka: “Las piedras asombradas de Tindaya: Carta a Eduardo Chillida”, La Provincia, Las Palmas, 23 de julio de 1998, pp. 38-9. José Miguel Fernández-Aceytuno era el director del P.E.P. de la zona Arqueológica Montaña de Tindaya.
[5] ibidem
[6] LUQUE, Pura: “Escultor del espacio”, Cauce 2000, nº 80, marzo-abril, 1997, p. 63.
[7] Como el lector puede imaginar en esta escena el elemento bufo vendría de la identificación de los actores, en especial la de accionistas y administradores públicos. Pero esa farsa social nos alejaría demasiado de nuestro propósito, el de abordar Tindaya como obra de arte.
[8] Esta es la fase en la que se encuentra el proyecto en este momento. Ocho años después del inicio de todo el proceso el Gobierno de Canarias acaba de conceder una partida presupuestaria para la elaboración de ese plan, todavía inexistente, de viabilidad.
[9] ADORNO, Theodor W.: Teoría estética [1970], Madrid: Taurus, 1992. p. 37
[10] KRAUSS, Rosalind E.: “La escultura en el campo expandido” [1978] en La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Madrid: Alianza, 1996, p. 293.
[11] RIEGL, Aloïs: El culto moderno a los monumentos [1903], Madrid: Visor, 1987. p. 51, n.1.
[12] Ibidem, p. 31.
[13] Ibidem, p. 24.
[14] Cit. en ROGER, Alain: Court traité du paysage, París: Gallimard, 1997. p. 46.
[15] DUQUE, Felix: Arte público y espacio político, Madrid: Akal, 2001. p. 13. El concepto de espacio público desarrollado en este libro ha sido de gran utilidad en la elaboración del este artículo. Duque ha escrito un libro importante e iluminador para la historia del arte y la literatura artística en general. En él se ofrecen al lector instrumentos teóricos precisos elaborados a partir de una versión práctica y radicalmente histórica de la estética heideggeriana. Quizás a algún aficionado pueda resultarle discutible la pertinencia de los ejemplos aducidos por el autor, pero este hecho no desmerecería un ápice su valor para la teoría del arte contemporáneo.
[16] MARINETTI, Filippo Tommaso: Manifiestos y textos futuristas, Barcelona: Cotal, 1978. p.126 y ss.
[18] MIRBEAU, Octave: La 628-E8 [1907], París: Bibliothèque-Charpentier, Fasquelle ed., 1910. p. ix.
[21] Ibidem, p.7.
[22] Ibidem, p. 3.
[23] Ibidem, p. x.
[24] LE BOT, Marc: Francis Picabia et la crise des valeurs figuratives 1900-1925, Paris: Klincksieck, 1968. p. 80.
[25] PAWLOWSKI, Gaston de: Voyage au pays de la quatrième dimension [1912], París: Eugène Fasquelle, 1923. p. 71.
[26] Tal como se recoge en sus notas de 1912, fue esa voluntad de representar un infinito no geométrico la que focalizó su interés en el motivo del viaje en coche : “La carretera Jura-París, como ha de ser infinita solo humanamente, no perderá nada de su carácter de infinitud al encontrar un término por un lado en el jefe de los 5 desnudos, por el otro en el niño-faro / El término ‘indefinido’ me parece más justo que infinito. Así, la carretera tendrá un comienzo en el jefe de los 5 desnudos y no tendrá fin en el niño-faro / Gráficamente, esta carretera tenderá hacia la línea pura geométrica sin grosor (encuentro de 2 planos me parece el único medio pictórico de llegar a una pureza) / Pero en sus comienzos (en el jefe de los 5 desnudos) será muy finita en anchura, grosor, etc., para poco a poco, llegar a carecer de forma topográfica, acercándose a esa recta ideal que encuentra su abertura hacia el infinito en el niño-faro / etc.”. DUCHAMP, Marcel: Duchamp du signe [1975], Madrid: Gustavo Gili, 1978. p. 37.
[27] De su equivocidad da idea el hecho de que Judd, uno de los principales portavoces del bando de los jóvenes artistas enfrentados a la “crítica formalista”, tenía una posición, en aquellos años, más formalista y más greenbergiana que la del propio Fried, cuanto menos por lo que respecta a la asunción por su parte de una teoría tan esencialista y tan antihistórica como aquella según la cual el arte moderno evoluciona mediante una lógica de la reducción.
[28] Cfr. La entrevista concedida a Bruce Glaser por Stella y Judd en 1964 editada en LIPPARD, Lucy: “Questions to Stella and Judd”, Art News 65, n.5, set. 1966, pp. 55-61. También en MARCHAN FIZ, Simón: Del arte objetual al arte del concepto, Madrid: Akal, pp. 375-8.
[29] FOSTER, Hal (ed.): Discussions in contemporary culture, Bay Press: Seattle, 1987. p. 79.
[30] FRIED, Michel: “Art and Objecthood” [1967] en Art and Objecthood, Chicago: University Press, 1998. Utilizamos la versión española reproducida en VVAA: Minimal, San Sebastián: Koldo Mitxelena, 1996. p. 80.
[31] DUQUE, 2001, p. 74.
[32] DELEUZE, Gilles: El pliegue: Leibniz y el Barroco [1988], Barcelona: Paidós, 1989. p. 161.
[33] “ Entre el antiguo modelo, la capilla cerrada con aberturas imperceptibles, y el nuevo modelo invocado por Tony Smith, el coche hermético lanzado sobre una autopista oscura, algo ha cambiado en la situación de las mónadas”. Ibidem, p. 176. El coche “es una mónada” que participa del teatro de las artes leibniziano: “máquina infinita en la que todas las piezas son máquinas, ‘plegadas diferentemente y más o menos desarrolladas’”. Ibidem p. 159.
No deja de ser significativo el hecho de que Leibniz fuera un viajero empedernido, así como que leyera y escribiera buena parte de su obra en el interior de aquellos grandes coches de caballos con los que recorríó Europa.
[34] Carta de Tony Smith a Hans Noe y Dick Schuts, 23 de abril de 1955, reproducida en SALVADOR, Joseph et al.: Tony Smith, Valencia: IVAM-Aldeasa, 2002. p. 83. Traducción modificada.
[35] Smith sostiene que se trata de un tipo diferente de ciudad en el espacio al que visualizaron Kiesler o Le Corbusier antes de la guerra. Durante su estancia europea estudió con intensidad la obra de Le Corbusier a quien considera “de lejos, según confiesa a Wagstaff, el mayor artista de nuestro tiempo”, Ibidem, 129. No deja de ser irónico que un artista tan “moderno” sea la referencia básica de un artista como Smith, vinculado generacionalmente a la Escuela de Nueva York y al que se suele considerar como inductor de tendencias tan “postmodernas” como el minimal o el land.
[36] Cfr. DUQUE, 2001, en especial pp. 12 y 13.
[37] Cfr. FLAM, Jack: Robert Smithson: The Collected Writings, Berkeley: University of California Press, 1996. p. 119. Hay versión española en GILCHRIST, Maggie; LINGWOOD, James, et. al: Robert Smithson: El paisaje entrópico: Una retrospectiva 1960-1973, Valencia: IVAM, 1993.
[38] Ibidem, p. 132.
[39] Ibidem, p. 122.
[40] Ibidem, p. 85.
[41] Ibidem, p. 14.
[42] Ibidem, p. 111.
[43] Ibidem, p. 116.
[44] Ibidem, p. 153.
[45] Otra cuestión a debatir sería si el propio Smithson se aleja o no de esta dialéctica en sus últimas obras.
[46] BARAÑANO, Kosme de: “Antecedentes en la obra de Eduardo Chillida” en BARAÑANO, Cosme de; FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Lorenzo: Montaña Tindaya, Eduardo Chillida, Madrid: Gobierno de Canarias, 1996. p. 162.
[47] FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 1996, p. 73.
[48] LUQUE, Pura: “Escultor del espacio”, Cauce 2000, nº 80, marzo-abril, 1997, p. 63.
[49] “Es el antecedente más directo del vaciar artístico de Tindaya. Chillida no ha destruido el caserío sino que ha patentizado su esencia, su capacidad de recogimiento”. BARAÑANO, 1996, p. 162.
[50] LUQUE, 1997. p. 63.
[51] FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 1996, p. 73.
[52] Se trata de uno de los argumentos empleados también en RAMÍREZ, Juan Antonio: “Otra utopía canaria: Chillida en Tindaya: demasiada tolerancia”, Arquitectura Viva, nº 53, marzo-abril 1997. pp. 65-7.
[53] Para cerciorarse de ello, basta consultar los textos institucionales del citado libro de presentación del proyecto, editado por el Gobierno Canario en el año 1996.