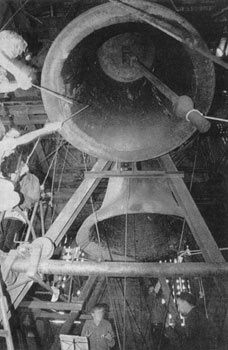| |
Músicas
de cielo y suelo o sobre la composición del lugar
Llorenç Barber |
| |
En
donde el lector puede escuchar de primera mano, contada por un
músico del suelo y del lugar, la historia del arte sonoro vinculado
con ese nuevo espacio público, el de la ciudad global, ubicua
y abstracta, al que Smithson consideraba el producto de un “proceso
de construcción desde el suelo hacia arriba y desde el cielo hacia
abajo”, y al que intentaba dar expresión en sus obras de suelo.
|
 |
Sustituir armonía
por duración, ese fue el comienzo de todo. Y fue John Cage quien
en su “defensa de Satie” lo planteó. Estamos en 1948, en una universidad
de verano, Black Mountain College, y la siguiente frase medular
le valió a Cage soportar un escándalo tan sonado como se merecía
la excentricidad de lo propuesto: “Con Beethoven las partes de
una composición vienen definidas por medio de la armonía, con
Satie y Webern las partes de una composición, por contra, las
definen unas longitudes de tiempo [time lenghts]. La cuestión
de la estructura es tan básica y es tan importante ponerse de
acuerdo sobre ella, que nos debemos preguntar: ¿Tenía razón Beethoven
o la tenían por el contrario Webern y Satie?. Inmediata e inequívocamente,
yo contesto, Beethoven estaba equivocado [Beethoven was in error]
y su influencia que ha sido tan extensa como lamentable ha venido
lastrando el arte de la música”.
Algo
más tarde, también a Cage le caerá oportunamente ese nódulo salvífico
de la estructura. Sustituida a su vez por algo que a él le llueve mediante diagramas [chats]
o por consultas al I Ching. A la estructura la sustituirán, pues,
el azar y la indeterminación.
Un
Cage armado de morfología en estado puro, esto es, de duraciones
y azar, pero también de tecnología en mano, esto es, de un cronómetro,
será capaz de cualquier cosa: tanto del despojamiento más inmóvil
de la no acción (4’33”) como de la polifonía de azarosas acciones
en superposición, yuxtaposición, espacialización, etcétera o “concerted
action” que realizará también en Black Mountain College en el
verano de 1952.
Todos
los events y los happenings y demás derivas que Fluxus y compañía
van a sembrar por el ancho mundo (tantas veces en camisa de concierto)
están ya contemplados en estos embriones nada disecados de Cage.
Pero
Cage no está solo. Desde 1949 a 1952 mantiene correspondencia
fluida y minuciosa con Europa, con París, con Pierre Boulez. Un
Boulez que, ya en febrero de este año, proclama “Schoenberg is
dead”: los moldes de la serie dodecafónica de Schoenberg son todavía
tonales, repite. Hay que ir más allá y “estructurar” (palabra
clave en todo este período) no sólo las alturas (las notas), sino
también los ritmos, los timbres, las dinámicas, los ataques… la
serie ha de ser global, total. Bajo tales premisas escribe Boulez,
en estos primaverales días del año 1952, el “Primer álbum de estructuras”
para dos pianos, ejemplo donde crece
una música en que se ha eliminado de su vocabulario: “todo rasgo
heredado y tanto en los diseños, las frases, los desarrollos,
como en la forma. Reconquistar poco a poco, elemento a elemento,
los diversos estadios de la escritura, de tal manera que consiga
una síntesis absolutamente nueva, que no se halle viciada desde
el principio de ningún cuerpo alógeno y en particular de cualquier
reminiscencia estilística”. Y para que la idea madre de este proyecto
quedase evidente, en un principio titula el trabajo Monument
a la limite du pays fertile, tomando prestado el título de un grabado de Paul Klee, título que, forzando
la neutralidad que lo inspira, acabará cambiando por el definitivo
de Estructuras.
Antinómicamente,
la propia hiperserialización de las músicas de Boulez rozará vía
música despersonalizada la necesidad del azar que Cage siente
y procura, sólo que con métodos contrapuestos: Boulez, canalizando
mediante la práctica de lo aleatorio (alea = errancia)
su necesidad de control (“il y a suffisamment d’inconnu”), practicando,
pues, una especie de “directed chance” o, si se quiere, “una especie
de laberinto con varios recorridos” mediante los que domar (domesticar,
diríamos) una cierta ceguera [blind alley] iluminadora; y Cage,
por contra, entrando en activas anarquías,
sea mediante selváticos procedimientos (hay que imitar a la naturaleza,
dice, en sus modos de actuar) de acumulación inintencionada, sea
mediante ascéticas inmovilidades, como lo harán los intérpretes
futuros del 4’33”, que tanto recuerdan a las que Satie exigía
para interpretar sus bellas y lacerantes Vexations.
Antes
de pasar a otra cosa, permítanme una última cita de este Cage,
no visionario, sino más bien hijo estricto de todos los futuristas
y demás (¡Mayakowsky con sus banderas sobre las terrazas del puerto
de Bakú asoma de nuevo aquí!). En carta de 1952 le comenta Cage
a Boulez cómo fue el estreno de su gigantesca William Mix (un collage de seiscientas bandas magnetofónicas) y acaba así: “El aire
estaba tan vivo que simplemente éramos parte de él…creo que se
necesita otra arquitectura distinta para las salas de conciertos,
o quizás no haga falta ninguna arquitectura. ¡Lo que necesitamos
es hacer música al aire libre [out of doors] con los altavoces
sobre los edificios, ¡no un magnetofón, sino un magnetrillón!”.
En
efecto, no necesitamos paredes sino aire, y aire muy libre: una
música out of doors está postulando Cage aquí, y varios años antes de que Tony Smith tuviera
ese paseo iluminador por la vastedad del arte, fuera de las estampitas
enmarcadas y pintorescas. Un, llamémosle, arte imposible de enlatar
y llevárnoslo puesto porque “Art is just there”. Y ese there,
que es pura realidad, autopista, coche
y atardecer vino a tocar, y muy profundamente, a Smith hasta el
punto de que, como él declara, “it seemed that there
had been a reality there which had
not had any expression in art”.
DE
LA PUESTA EN ESPACIO DE LA MÚSICA A LA MÚSICA COMO
ESPACIO, O MEJOR DEL ESPACIO HECHO MÚSICA
Pero
la música tiene también, en 1952, otros acontecimientos seminales,
el más importante será la puesta en pie de la música concreta,
hija de una adelanto técnico: el magnetofón, y de un accidente
técnico: los anillos de son formados por los discos rayados. Su
formulador, el francés Pierre Schaeffer, lo cuenta en su aleccionador
A la recherche d’un musique concrete, libro que aparece este año y que Cage pide insistentemente a Boulez
en sus cartas. Con la formulación de la música concreta, completa
Schaeffer una necesidad, sentida a lo largo del siglo, de atender
al sonido mismo como materia cero
y objeto a tratar.
Por
su lado, Xenakis, bordeando el azar y las incertidumbres, compone
afinando la puntería, esto es, formulando la estocástica
o ley de los grandes números. Según él, el contorno global sonoro
de la obra se dibuja con precisión dejando los detalles interiores
los números pequeños no al azar, sino a la probabilidad, a la
incertidumbre. Mientras tanto Stockhausen, a la sazón en París,
lleva la dispersión de direcciones posibles dentro de una obra
a su colmo: “el punto”. Así, en su Punkte (1952) para gran orquesta, “cada punto deberá
ser el centro de una galaxia de sonidos, utopía de una música
sin melodía, reconocible más allá de la armonía, del metro, del
ritmo y del color instrumental”.
Y
va a ser precisamente Stockhausen quien, pocos años más tarde,
haga explotar “la escena” (ese reservorio donde se agrupa la orquesta,
en frente de la cual se dispone ordenada y frontalmente al público)
y quien nos proponga en GRUPPEN (1957) un espacializarse del son mediante
un dispositivo ingenioso, que Stockhausen tomará de la tradición
barroca de las Sacrae Symphoniae que
los Gabrielli escriben concretamente para los espacios de la basílica
veneciana de San Marco (tradición que, por cierto, tiene fuerte
raigambre en el mundo musical ibérico y que, a su través, se practicará
hasta el exceso también en el Nuevo Mundo). Así, en GRUPPEN se renuncia a la disposición espacial convencional y se “fractura” la
orquesta en tres grupos instrumentales, distribuidos por el espacio
alrededor del público. Además, cada una de estas tres formaciones
tendrá un dispositivo instrumental similar, con lo que el público,
envuelto por el son, va a poder disfrutar del más barroco de los
efectos sonoros: el movimiento, o al menos la ilusión del movimiento
mismo, sea en rotación, sea en diagonal “promenade”.
La
expansión de las fuentes del son conlleva, indefectiblemente,
un ensanchar la escucha que recupera aquí, a su vez, ingredientes menospreciados por la chata
convención del tardosinfonismo como la focalización, la rotación
o, simplemente, el anegarse en el circunvadeante son.
A
partir de esta espita, abierta por la praxis estereofónica de
las músicas electroacústicas y transferida a la música instrumental
por este inicial GRUPPEN, existe en
la música contemporánea un reguero de propuestas que parafrasean
y enriquecen este componer el movimiento
del son, o lo que es lo mismo, este asumir compositivamente el
presentarse del espacio, y no como
adorno circunstancial como en algunos efectos operísticos y demás,
sino como sustancia del sonar, que es materia en expansión y que,
hábilmente aprovechada, puede producir en el auditor ilusiones
acústicas determinadas por el paso de un mismo son de fuente a
fuente; de dislocación, por tanto, una dislocación que al mismo tiempo puede enriquecerse mediante fusiones armónicas y
espectrales de sonidos semejantes y cercanos, o no, conjugando
así metamorfosis o conversaciones cruzadas entre fuentes sonoras
alejadas. Al mismo tiempo, se abre el espacio para permitir gustar
de una escucha en inmersión, entrando
el oyente en el terreno del son mediante pasillos o incluso desplazamientos
entre las fuentes sonoras esparcidas, siguiendo criterios singulares
para cada caso.
Alphabet (1972) o Telemusique (1966) del mismo Stockhausen, los impresionantes Polytope
(1967) de Xenakis, Repons (descatalogada) de Boulez o el tardío y fascinante Prometeo, tragedia
dell ‘ascolto (198185) de Luigi Nono, entre otros, nos hablarán del protagonismo que
poco a poco adquirirá la presencia del espacio
en la mente del compositor tardosinfónico de los últimos decenios.
No sé si exagero, pero creo que esta especie de “ludus spatialis”
ha constituido uno de los nudos más atractivos si no el más, de
cuantos han fascinado el agotado campo orquestal último.
Pero
este no es el único hilo conductor de las músicas últimas que
podemos transitar para comprender algunas de las propuestas más
fértiles del hoy sonoro. Ni siquiera es aquel que ha sabido dar
el tono de estos últimos años. Un
muy otro paradigma creador ha ido hilvanándose y haciéndose más
denso y visible hasta la apoteosis, y su subsiguiente licuefacción
en el chocolate de las músicas de telediario y aeropuerto, me
refiero a toda una serie de manifestaciones que podemos agrupar
ambiguamente bajo el epígrafe de músicas minimales.
Un
minimalismo que puede que salga a la luz tras la experiencia cageana de entrar (1951)
en una “cámara anecóica” donde en vez de oír “el silencio”, como
podría esperarse, oye por contra dos sonidos: uno agudo y otro
grave. “Cuando los describí al ingeniero encargado”, escribe,
“este me informó que el agudo era mi sistema nervioso en acción,
el grave era mi sangre en circulación. Hasta el día que muera
habrá sonidos. Y continuarán tras mi muerte. No nos hemos de preocupar
por el futuro de la música”.
La
Monte Young, genuino proponente de este nuevo paradigma musical
va a estirar, densificar, aislar y hasta habitar en tortuosas
eternidades, ese continuo sonoro en acción (“Un seul son est musique,
penetrez dans le son”); el californiano Tierry Riley pondrá al
mundo entero a bailar sobre el isorrítmico bombear de la sangre
que por cierto recupera un Do Mayor caballar y triunfante (In
C de 1964), Steve Reich enchufará la
gran trituradora del desfase gradual
hasta llegar a construir ese Drumming del año 71 que todos danzamos en los Encuentros de Pamplona de 1972,
y Philip Glass nos lo cantará mediante densas texturas instrumentales
que expandirán la armonía por el espacio y por el tiempo: eternidad
y resonancia es la no materia del sólo
son: “the best music dirá is experienced as one event, without
start or end”.
Si
el énfasis de las músicas anteriores, años 50, estaba en las viejas
cuestiones de la estructura y del control, o no, por parte del
compositor; aquí, en los años 60 y 70, todo se dispone para capturar
al oyente mediante su dejarse arrastrar por el son: “I believe
dirá Glass that listeners in this matter are one step beyond
me”. Un son que convenientemente presentado y atendido conforma
el aire que envuelve al auditor, cual de si en un colchón de armónicos
y tensos nudos y ondas fuera el espacio en que vibra el son, plagado
de multifónicos reverberantes, generando una escucha vertical
de formantes y armónicos, ilusiones y frecuencias cuyos efectos
arropan y arroban al así mimado auditor, de tal forma que este
experimenta el “Sensational feeling that the body softly starts
flowing off in space and time synchronously with these waves”,
como escribe La Monte Young en 1966.
EL CONTEXTO COMO
MÚSICA
Pero
volvamos al comienzo: muy otra es la música y el suelo que nos
presenta la propuesta cageana del 4’33” (1952), en efecto, con
el despojamiento del 4’33” no es la fuente sonora reverencial,
la orquesta, la que se esponja y derrama por el “auditorio” para
que el son “respire” con más amplitud y hasta se mueva y pase
tímidamente de punto a punto. Tampoco se tratará de crear, mediante
técnicas compositivas de insistencia y repetición más o menos
constante y gradual, un aire de sutil viveza tal que al auditor
se le generen efectos psicoacústicos de un efecto masajeador equis.
Aquí
todo es aparentemente más simple, se trata de escoger una duración
cualquiera (un “time bracket” o unos “time lenghts”) para rellenarla
de inmovilidades y silencios tales que suba a un primer plano
el fondo habitual o contexto sónico
sobre el que normalmente nos desenvolvemos y al que atendemos
en actitud fruitiva.
Cage
lo ha explicado de mil maneras: “la mayoría de la gente cree que
cuando oye una pieza de música, no hacen nada sino que algo se
les está haciendo. Desde ahora esto ya no es verdad y debemos
disponerlo todo de tal manera que la gente se dé cuenta de que
son ellos los que están haciendo, y no que algo se les está haciendo.
Lo único que se les está haciendo es: ponerles en situación de
oyentes en diálogo con la naturaleza. De forma inmediata, directa,
sin intermediarios. Las ideas “musicales” de un compositor distorsionan,
mediatizan u obstaculizan este diálogo. Por ello en 4’33” quedan
minuciosamente aparcados”.
De hecho
cuando 4’33” se estrena en Woodstock, el pianista David Tudor
fragmentó la duración total en tres partes (33”, 2’40”, 1’20”)
e indicó el comienzo de cada parte cerrando la tapa del piano
y el final abriéndola. La partitura decía lacónicamente: “I Tacet,
II Tacet, III Tacet”.
Calvin
Tomkins en su simpático libro The Bridge & The Bachelors
(Londres 1965) nos cuenta que: “en el Hall de Woodstock, abierto
al bosque por su parte de atrás, los oyentes que pusieran atención
pudieron oír durante el primer movimiento, el sonido del viento
en los árboles; durante el segundo, el choque de algunas gotas
contra el tejado, durante el tercero, el público percibió, además,
y añadió sus propios murmullos de perplejidad a los otros sonidos
no intencionales del compositor. Si fue un caso de arte que imita
a la naturaleza o la naturaleza imitando al arte, es una cuestión
no resuelta”.
Al
comienzo, 4’33” fue leída por unos y por otros como una boutade,
más tarde como un panegírico al silencio (así me llegó a mí a
comienzos de los años 70) hubo que sobreponerse a lo uno y a lo
otro para entrar en profundidades, esto es, para armar una lectura
del entorno que diera pie a un replantearse positivamente la relación
arte realidad desde la aceptación del
contexto como una modélica e infinita obra, evenemental y abierta, a nuestra disposición. Esta va a ser la lectura que Cage mantendrá,
y tanto, que en 1962 escribirá una segunda versión del 4’33” que
llevará por título 0’00”.
Dice
la partitura de 0’00” : “en una situación con la mayor amplificación
posible (sin feedback) realizar una acción disciplinada sin interrupciones
y generando, en todo o en parte, una obligación para otros. Nunca
dos interpretaciones de esta obra se han de realizar a partir
de la misma acción, tampoco puede esa acción ser la interpretación
de una pieza musical. No hay que prestar atención a la situación
(electrónico musical, teatral)”.
El
título 0’00” hace referencia al desvanecerse el tiempo como estructura,
abordando el tiempo como inconmensurabilidad. Para los indios
Dakota, nos recuerda LeviStrauss, no existe la palabra tiempo.
En efecto, el tiempo se reduce para ellos a una duración en la
que no interviene la medida: es un bien disponible y sin límite.
Cage realizó 0’00” bebiéndose “disciplinadamente” un vaso
de agua. Así lo cuenta C. Tomkins: “El punto álgido de la tarde
llegó cuando Cage, muy serio, se puso un micrófono de contacto
alrededor de su cuello, puso el dial del amplificador al máximo
y bebió un vaso de agua. Cada sorbo reverberó por el salón como
el caer de una ola gigante”.
Cage,
hasta el último momento de su vida, se mantendrá fiel a una lectura
optimista y “suficiente” del entorno como fuente de sonido; así,
en su último escrito preparado por Daniel Charles (1992), entre
otras cosas, Cage dice: “Ma musique: les sons d’ambiance de l’environnement.
J’habite la Sixième Avenue; la circulation y bat son plein. Résultat: à tout instant, une profusion sonore”. “Personellement,
je vis sur la Sixième Avenue et n’ai donc nul besoin de musique:
j’ai à ma discrétion plus de sons que je n’en consomme”; de hecho,
el título que Daniel escogió para este opúsculo es otra cita de
Cage: “Je n’ai jamais écouté aucun son sans l’aimer: le seul
problème avec les sons, c’est la musique”.
Y este abrirse de Cage a la fertilidad del entorno generará aproximaciones
creativas sin fin hasta nuestros días, sólo que con lecturas no
tan optimistas y acríticas (¿pop?) como las del indulgente Cage.
La más importante, por su originalidad, relieve e influencia,
en quienes entramos en escena a partir de los años 70, será la
del compositor canadiense Murray Shafer, quien acuña un término
de éxito irreversible: el “SOUNDSCAPE” o paisaje sonoro (también sonic environment)
y que abarca el conjunto de ruidos placenteros o no, fuertes
o casi imperceptibles, atendidos o ignorados, que nos rodean.
Sea en un ambiente ciudadano, selvático, fabril o desértico. Murray
Shafer además, siguiendo el ritmo circadiano, estacional o anual
de este sonar, lo contempla como un todo en sí, lo que genera
una variación o secuencia tan singular de cada lugar y momento,
que bien puede erigirse, visto en un sonorama, en partitura o
sinfonía, que forma parte de un continuo sin fin, y que abarca
y acompaña a la humanidad desde los primordiales cambios geológicos
del lejano pasado, hasta las adiciones que los nuevos medios tecnológicos
de las distintas revoluciones industriales incorporan y desarrollan.
Incluyendo este colapso en que nadamos las últimas generaciones
de una civilización hiperurbanizada y “global”.
Los
escritos de Shafer (19671973), traducidos, y por lo tanto, conocidos
por el mundo entero, adquieren forma de libro (The tuning of
the world Knopf, Nueva York, 1977) años
más tarde, y acompañarán la naciente conciencia ecológica, desde
aquellos primerizos años de muchos de nosotros, pues ahí se habla
y en un tono entre poético y científico del Soulnd Imperialism
que reina en nuestro entorno, de potencias ricas y países subdesarrollados,
quienes a su vez cargan con la peor de las basuras sónicas
en este mundo urbanícola que soporta niveles intolerables de ruido.
Y este peligroso encharque sónico produce
problemas de todo tipo: “Today the world suffers from an overpopulation
of sound: there is so much acoustic information that little of
it can emerge with clarity”.
Este
atractivo engolfarse de sonido y entorno que
Murray Shafer condensa, estimulado también por el perfeccionamiento
técnico de los aparejos de grabación (magnetofones, micrófonos,
hidrófonos, sonogramas, etcétera), permitirá que toda una pléyade
de músicos componga un tipo de “obras” en las que la orquesta
madre es un determinado entorno, mostrado tal cual, o recompuesto
según el proponente de turno y la circunstancia que da pie al
proyecto.
Difundida
esta música normalmente a través de programas especializados de
radio destacan, por su abundancia y riqueza, aquellas obras que
se proponen como retrato sónico de tal o cual ciudad, casi un
género, podría decirse. En España son muy dignas de mención, por
su seducción, las derivas de Pedro
Elías, especialmente la dedicada a Palermo.
Con
todas las singularidades que luego acordaremos, mi Sonar ciudades,
que comienza en enero de 1988, es singladura que sólo ahijada
y hermanada en las cercanías de cuanto aquí se ha contado y mucho
más, adquiere relieve y sentido. Un sonar ciudades o música
contextual que a mí no me llega por inspiración
instantánea, ni por imitación mecánica, sino tras largo embarcarme
en minimalismos (Cage y Fluxus no ofrecen modelos a armar, sino
actitudes a compartir) o en contextualidades de tímidas intervenciones
paisajísticas con el taller de música mundana (1978 y siguientes), y que me abocan en 1981 a sonar campanas.
Al comienzo, unas campanas digamos, de bolsillo, sólo más tarde,
a partir de 1987, campanas de torre y bronce.
Visto
desde ahora y a toro pasado fueron aquellos ocho años, del 81
al 87, un propedéutico ensimismarse en metálicas reverberaciones
de salón y auditorio para tomar impulso y dar el gran salto, sin
red, a la música sin techo ni muros
, a la praxis de una música de intemperie y relente
todavía por inventar y que iba a cambiar “mi trato con el sonido,
con el público, con la escritura, en una palabra, mi forma de
ser (músico)” como escribí por aquel entonces.
SONAR
CIUDADES, UNA EXPEREINCIA REVELADORA
Cuando
al fin, en 198788, me lanzo a sonar una ciudad,
esto es, a recuperar el transcurso exterior del puro fondo sonoro,
del 4’33” o entorno que se presenta a sí mismo, eso sí, ampliamente
densificado y empujado por el sonar campanero, toda mi decisión
nada “entre el vacío y el puro suceso”, como diría Paul Valèry.
En efecto, entro a tocar lugar (ese
there de Tony Smith) y este se revela
como materia combustible totalmente
nueva. A falta de mejor tradición, recurro al sentido común y
a una irreemplazable intuición que me deslumbra más por negación
que por afirmación: estoy más seguro de lo que debo evitar que
de lo que debo proponer (aquella salida apofántica que Poe resumía
así: “La originalidad se debe al espíritu de negación más que
al de creación”).
Así
pues, abandono, viaje en paracaídas y tenso regodearse en las
distancias, reverberaciones y ecos del airesiempreahí, un abrirse
de orejas como quien sin hablar siente el sabor de las palabras
en su boca. Poeta del solo son. Campanas al vuelo.
Para
comenzar, en propuestas como esta, las distancias, los volúmenes,
los posibles transcursos y enlaces sónicos o las lejanías e impedimentos
de bulto no se deciden, sólo se aceptan. Son el urbanismo y los
avatares históricos concretos de una ciudad los que dictan la
composición, ubicación y límites de la, esta vez sí, muy dilatada
y dispersa orquesta.
Hemos
salido del reservorio, del mausoléico auditorium y hollamos espacio
público y no un espacio público cualquiera
(sin tradición ni huella, como aquel que tocara Tony Smith o el
John Cage del 4’33”) sino viejo mundo a la postre, un espacio
preñado de señales y símbolos de comunidad centenaria. En efecto,
el theatrum instrumentorum de un concierto de campanas de ciudad no es hijo de la especulación o
capricho del ya muy adelgazado autor, sino de una muy dilatada
y compleja historia llena de reveses, entusiasmos, contradicciones,
guerras, incendios y esplendores sin cuento. No en vano “bronce”
dice tanto campana como cañón. Sus lógicos tránsitos y usos llegarán
hasta Franco y Hitler.
Lejos
en las antípodas del metódico distanciamiento del son practicado
por el estructuralismo (año 50), y siguiendo los caminos abiertos
por los minimalismos, pero también empatizando con los extremados
andares y derivas de cierto Fluxus o del definitivo 4’33”, las
músicas de cielo raso, como yo las
propongo, ponen en práctica un distanciamiento igualmente metódico
del yo, lo que pone al sonar en el espejo. Música pues, esta,
que postula una muy otra autorreferencialidad, pues en vez de aparcarnos este sonar ante la estructura y su estructurador
mostrándose a sí mismos en su supuesta bondad, nos encontramos
cabe al son mostrándose este desnudo cuerpo de oscuras y desconocidas inercias
y cargado, muchas veces, de tantos arcanos como libre de ilusiones,
salvo eso sí de las ilusiones puramente acústicas. La percepción
del son con sus ilusiones y sus misterios constituyen el nudo
de este proponer.
Viajó
el énfasis, pues, del prometéico compositor de antaño al receptor,
al escucha, quien vive, también a la intemperie, su singular “drama
dell’ ascolto”.
LA
PIEL DEL SON
Frente
al largo avatar expresionista de contorsiones y arrobos de tantas
músicas de antes, las músicas de hoy son parcas incluso en sonrisas.
El sólo sonar difícilmente se estruja y arremolina (¡clarividente
y blanco Satie!), más bien se despereza, algo inercial. De ahí
que en un concierto de intemperie pocas veces el aire se desgañite
o se le ponga el ojo oscuro de las ensimismadas músicas de hace
muy poco.
Más
bien el son se presenta travieso, astuto, artero. Con lo que a
las músicas de intemperie les confiere ese aire entre lúdico e
inaprensible que ya entrevió A. Kirschner en su tratado del eco
o Phonosophía anacámptica, un bello
libro donde este sabio jesuita del siglo XVIII nos describe “los
diferentes movimientos del aire” o cómo el son y la luz son entes
cuasi idénticos: “las únicas diferencias entre sus emisiones son
que la luz se propaga en el aire según seguimiento instantáneo,
y el son siguiendo un movimiento sucesivo”, esto es en morosa
temporalidad. Y esa morosidad, unida a las porosidades del aire, a las densidades
del agua y a las distintas solideces de las superficies de los
materiales y las cosas contra las que el son tropieza, generarán
los diversos grados de resonancias y ecos en que nada el son de
manera evidente para la escucha atenta.
|
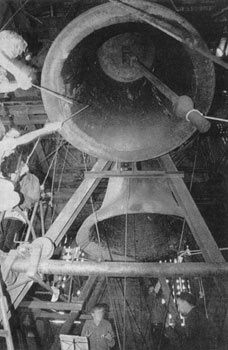 |
Llorenç
Barber, Gloken Konzert Münster, mayo de 1998 |
Una escucha que también
se toma su tiempo y que tantas veces es “éxtasis” o “siste viator”,
esto es, parada técnicamente necesaria para captar la “sucesividad”
del rayo sónico.
Mediante este clarear
del tiempo en escucha, escrutamos
la piel del son como si de un libro o texto se tratase, lo que
nos lleva a tomar conciencia de que mediante la audición somos
parte del texto del universo y por lo tanto a lo Lyotard “descifradores
descifrables en la biblioteca de la sombra” o “vaga nada que rompe
sobre vaga nada”.
Y ello afecta sobre
todo a los tiempos a la escala temporal de las músicas, más
que nada al de aquellas de exterior, pues el sonar ha de darse,
y en tal morosidad, que el misterio, el acontecer y lo intempestivo
de ciertos encuentros irrepetibles no tuerzan ni, menos todavía,
hagan imposible la fruición del permanentemente descolocado escucha.
Un escucha que irremediablemente situado en un punto y no en otro,
y atento a una sola perspectiva, debe jugársela con decisión y
suerte a una deambulación que da cuerpo a distintos espectros
sonoros, bordeando ese límite de lo difuso (a veces entrando a
saco en lo confuso), emplazando al sonar y desplazándose por el
locus, del centro de la nube sónica a sus bordes o viceversa.
En el fondo, toda mi
música de campanarios y ciudades devino reflexión sobre la escritura,
o mejor sobre el escribir el espacio ese que siempre es musical
(o espacio musical “externo”, añadiría aquí un semiólogo como
Tarasti, en contraposición al interno, aquel que damos por oírlo
todo poblado de registros, escalas, octavas, sonidos altos o bajos,
etc. Y que los distintos minimalismos cargaron de esplendidez
al borde de todos los alucines). Y dentro de ese espacio hecho
texto cada escucha ha de escoger libremente su perspectiva acústica, sea entrando
en cómodas inmovilidades, sea desplazándose en el espacio, que
es aquí tan amplio y abierto como cada topos, ciudad y circunstancia
lo permite. Además, frente a tanto solipsismo moderno, despreciador
de lo colectivo y público, ensayar nuevas formas de escucha
colectiva es nuestra tarea de compositores
que laboramos con toda clase de especies de espacios y que acabamos
produciendo a la postre una suerte de arte geográfico:
“cuando soné tal o cual ciudad”, suelo
decir. Arte geográfico, las más de las veces urbano, esto es,
ya de por sí cargado de divisiones, muros, esquinas, plazas y
tantas veces terrazas, miradores o balcones, todo lo cual proporciona
al auditor una parrilla de posibilidades y transcursos posibles
para atender a aquello que suena. Construyendo cada quién su propio
laberinto por decantación, pues nadie sino el aleteante son le
marca dónde o cuándo estar, o mejor, situarse para “fruicionar”
la tonalidad o sonalidad de ese tiempo devenido espacio
o, para decirlo con las mismas palabras mágicas de Wagner en su
Parsifal, “zum Raum wird hier die Zeit”.
En una propuesta como esta, de paisajes y “fugitividad”,
el aire devino oda y hasta odisea. Espacialismo y cinetismo van,
pues, de la mano del tiempo.
OÍR CAMAPANAS
Y NO SABER DÓNDE
La facultad del ser
vivo de localizar en el espacio un evento sónico ha sido siempre
esencial para su permanencia en el ser. Tanto en un contexto salvaje
como en un contexto urbano. El campo de audición, a diferencia
del de la visión, no está limitado a la frontalidad, pues debido
en gran parte a las leyes de la difracción acústica el son
nos envuelve y podemos discernir auditivamente
tanto hacia adelante como hacia atrás, aunque con ciertas dificultades
de localización y dirección, por lo que la experiencia y el conocimiento
del campo en el que se sitúan las fuentes sónicas es fundamental
cuando la visión no deja ver el emisor.
Es hermoso recordar
a este respecto aquel pasaje de Proust: “Yo oía el tic tac del
reloj de SaintLoup que no debía estar lejos de mí. El tic tac
cambiaba de lugar sin parar pues yo no veía el reloj, me parecía
escucharlo de atrás, de delante, a la derecha, a la izquierda,
a veces lo oía como si estuviera lejos. De repente descubrí el
reloj sobre la mesa. Entonces escuche el tic tac en un lugar fijo
del que no se movía más. Creí oírlo en ese lugar concreto pues
no lo oía más, lo veía, los sonidos no tienen lugar”.
Proust, puede que sin ser consciente, sigue aquí el modelo Hegeliano
de artes del espacio y artes del tiempo, y por supuesto para Proust
como para Hegel, lo sónico es pura evanescencia, pneuma, ardor
del aire, que no teniendo lugar no tiene existencia objetiva,
permanente, sino sólo vuelo. De ahí
las frases de los clásicos, “verba volant”, “espiritus aliit”,
o incluso el popular “oír campanas y no saber dónde”. En efecto,
un buen oidor es un cazador, (espacialismo, decíamos más arriba, va de la mano de cinetismo), alguien
que pesca al vuelo los sonares y actúa en consecuencia. Algo de
cazador, de su intuición y fortuna, ha de tener el auditor de
un concierto de espacios, como lo
son mis conciertos de ciudad con campanas y demás, pues el mundo
fugitivo de los sonidos, viaja como “por espejos”, partiendo de
puntos sónicos que no identificamos muchas veces con los ojos
y que pueden estar en las antípodas del punto aquel de donde nos
parecen, burla burlando, venir.
Hay una breve poesía
de Lorca que no me resigno a callar: “El pájaro/ tan sólo canta/
el aire/ multiplica/ oímos por espejos”.
Y a estas músicas que
son pura auralidad, pues el ojo no distingue fuente ni gesto instrumental,
ni movimiento, ni esfuerzo interpretativo alguno, sólo lo supone
o lo imagina, a estas músicas digo, siguiendo al Platón de los
Diálogos, las llamamos acusmáticas. Y acusmáticas son mis músicas de intemperie y relente en las que sitúo
a los instrumentistas, cuando los hay, en balcones y terrazas
para que su sonar parangone el de las campanas y campaneros, tantas
veces encerrados allá arriba entre tejas y mal cerradas ventanas,
o también el sonar de los buques de mis Naumaquias, que piafan en la lejanía, unos y otros haciendo más vago todavía el
sólo, aleteante son, que nos llega casi sin saber cómo.
|
| Estudio
para Borealis concert. A midsummer night concert.
Estocolmo, junio de 1998 |
 |
Hegel, por el contrario,
y con él todos los demás, reduce o hace abstracción de esta suma
de laberintos que toda escucha es para concretarla en sólo aire
que encuentra otro aire que llamamos alma, olvidando o relegando
toda materia espacial por no ser ni
clara ni precisa, esto es, con dimensión cartesiana. Hegel lo
expresa así: la música “extrae de la materia espacial el alma
sonora… el mundo fugitivo de los sonidos penetra directamente
por la oreja al interior del alma, donde despierta sentimientos
simpáticos”.
¡Cuán cerca está Hegel
y con él todos los Hölderlin, Novalis y demás románticos del ancho
mundo, de los misticismos religiosos conocidos, sean de raíz animista,
analógica, sufista o cristiana!.
En este punto, Hegel
continúa la vieja tradición patrística de la fides ex auditu,
de lo profundamente inaprensible de lo sónico que más que algo
físico o material, más incluso que una volición discrecional,
es un servicio, o como ellos dirán, un ministerio, así lo expresa
San Bernardo, “la visión nada tiene que ver con la fe, esta es
dada y mantenida por el ministerio de la escucha”.
SOBRE LA MATERIA ESPACIAL
Pero olvidemos el “alma
sonora” de tantos románticos para concentrarnos, por el contrario,
en ese mundo fugitivo que es “la materia espacial”, esa materia
sobre la que Hegel pasa como de puntillas para escapar a lo extenso
del locus iste, de la composición del lugar. Y una materia extensa esta que adquiere
fisicidad y presencia con el sólo sonar ese en abandono de las
campanas. Música expósita, ahí, a merced de las espacialidades y los meteoros. Música o mera toma
por el son del lugar que en su pobreza furtiva no necesita de
ritmos, armonías, cadencias ni acordes, y menos de melodías, sino
tan sólo de sonar ahí o allá, en soledad incrédula y en medio
de un universo agarrado por los pelos de un bosque siempre parco
de sucias, inseguras, olvidadas torres pobladas de inverosímiles
bronces campaneros.
Música expósita y povera hasta tal grado de inocencia que, más que una composición del lugar es
una mera ocupación del terreno, toma del sitio; bien que como ocurría con el 4’33 y con tantos minimalismos,
el mero esparcirse del son campanero nos abre, parece que inevitablemente,
a una rara sensibilidad macrocósmica. O
como dice Tarasti, hablando del fenómeno Satie (Le minimalisme
du point de vue semiotique, 1998): “Una
música tan povera conduce la atención del auditor de la percepción
sensorial, de la superficie sensual de la música, a la metafísica
y a la meditación”.
Sólo que esta “toma”
de la materia espacial se quiere inocente y secularizada, no sólo de las formalidades de las músicas “compuestas”, sino también
del componente compositor, por lo que, más bien, se trata de una
maniobra que suena (en las antípodas de las obras de auditorio que también suenan pero suenan
siempre a la manera de tal o de cual), de una intervención
que no se quiere “pieza” sino ocupación ocasional de un campo
que lo es de tensiones, magnetismos, traslaciones, constelaciones
y roturas o huecos de sonidos y silencios en proximidad, en implicación
explorativa de aires públicos. Música pues de ágora, por nuestro
mero atender el espacio público, abiertos tan sólo de oídos.
Y este fiarlo todo
a la auralidad ( y a sus concomitancias
y sinestesias, o simpatías como preferían llamarla los clásicos)
de mis conciertos de ciudad, dictan una escritura mínima ad hoc, llena de redundancias y amplios paños temporales en circular hacerse
y deshacerse para atender con parsimonia ese “ ministerio de la
escucha” del que hablábamos antes. Y ese presentarse del espacio
(sea mediante latigazos extemporáneos y sorpresivos, sea mediante
algodonoso ir creciendo en nube sónica que densifica todos los
poros del aire) encuentra tres maneras de decirse mediante siempre
torpe escritura mensural, a saber:
a) una escritura
que atiende a las distancias, esos lejos o cerca que un plano o mapa dibuja con claridad y que invitan
a encadenamientos o sucesiones, unos posibles y otros ilusorios,
como ocurre con la sucesión de rebotes y ecos en la naturaleza,
aquí impedidos y acrecentados por accidentes obvios: calles que
funcionan como tubos, plazas tambor, colinas que se esparcen en
todas las direcciones, torres mochas encajonadas por enmudecedores
rascacielos, avenidas tapón que bloquean mediante alturas y motores,
etc. Como también por materiales favorables (ese granito y esa
inolvidable humedad de la ciudad de Santiago o la sequedad cantarina
de Granada o Cholula) y ese coadyuvar o no de los siempre caprichosos
e impredecibles meteoros. Eolo, ¡gran componedor!
b) La complementariedad u organización vagamente sincrónica, de grumos o racimos, que llamamos
heterofónica y que juega con todas las delicias de la imperfección
que rondan desde la (sólo) querida sincronía a la preguntarespuesta
(música responsorial) con todos los
roces de la cacofonía evitada o encontrada. El espacio es aquí
cena de señales y cenizas. Bosque de tropezones, coincidencias
y “casis”: esto es sonar aquí y allá casi lo mismo, casi al mismo
tiempo, casi en el mismo orden, casi a la misma altura y color,
etc. Y en cualquiera de los “allás” abarcables.
c) Mi preferido por
las ilusiones acústicas que genera en ciertos oidores: el continuum, un conformar, homogéneo o no (mediante insistencia más o menos isorrítmica
y bárbara y frenética), una especie de chapela o cataplasma sónica
que, como nube o masa densa, ocupa la “materia espacial” llenando
de torrentera sónica los aires. Un pedal, más que chacona (para
chacona la que escribí para la catedral de Reims), que unas veces
es amalgama pastosa que asciende fluyendo desde los graves hasta
los aguditos de toda una ciudad, y otras es un condensar de aires
en realimentación o feed back que enriquece su turbulencia o tutti,
prolongándose durante inverosímiles minutos (sólo la música de
La Monte Young, entre las músicas de auditorium, podrían parangonársele):
ahí adentro de ese fluir constante se conforman enmascaramientos
y fusiones enharmónicas o espectrales que pueden llevar al escucha
a asociaciones inauditas o a ilusiones acústicas nunca experimentadas
antes. Recuerdo con especial viveza el crescendo de bronce y chirimiri
de Donosti, el electrónico (?) enrarecerse del aire de Salzburgo,
el seráfico canto (?) de un Nuremberg que se corporeizó muy wagneriano,
o el metálico vibrar de Niza tal como lo describió Daniel Charles
al acabar el concierto.
Junto a estas tres
maneras de presentar la ciudad su autoescucha explayadora, apenas
si añadir arranques de tímido presentarse en adolescente “aquí
estoy” o finales en arrebato. En medio, un coloreado entrar en
éxtasis o adagio de indolentes colores. Por cierto, para tales
menesteres suelen los campaneros usar tubos de plástico expele
armónicos, a veces también triángulos o pitos de árbitro, o bocinas
como de Nautilus equivocado, cuando de una Naumaquia se trata.
Quiero también resaltar
aquí la utilización de la voz en ciertas ciudades y momentos.
Una voz que expele glisandi a modo de muecín en alto minarete, poblado de malos megáfonos, como tantas
ciudades a lo Damasco nos cantan. Hay veces que la voz toma el
megáfono para anunciarnos viejas mercancías a través de un aire
igual de viejo: anuncios de periódicos, de gas, etc... pueblan
los espacios entre racimo y racimo de badajazos.
ATAJOS Y DESTIEMPOS, LA CIUDAD PLURAL
Si la casualidad no
existe, existirá la causalidad por más incierta y difuminada que
esta se halle. El caso es que música y arquitectura han estado
en reciprocidad actuante desde la antigüedad clásica hasta nuestros
días, vía proporción o armonía (Luca Paccioli, Alberti o Goethe
para el que la arquitectura no era sino “música petrificada”)
pero también vía modernidad, esto es, ese idear el espacio urbano,
pero también nuestra relación con lo sonoro, con lo compuesto,
desde un ideal punto cero, negador de toda tradición y residuo
histórico.
Sólo cuando se resquebraje
este blanco y homogeneizador modelo moderno se aceptará sin complejos
ni límites una relación fruitiva con la música y con la ciudad
en coalescente multiplicidad, aceptando la coexistencia, la contradicción,
la yuxtaposición y la diversidad como un punto de singularidad
positiva.
Y sólo en un contexto
tal tiene sentido nacer a una música de espacios públicos que
toma el topos más cargado de historia y significación como cruce
nada neutro pues en donde plantar las semillas de una música
plurifocal y espacial capaz de hacer
sonar la ciudad, no siguiendo la metáfora de la máquina o del
moderno “establecimiento humano” o unidad habitacional, sino de
la ciudad como “locus iste”, esto es, como punto cargado hasta
la incandescencia por un designio singular e irrepetible; es lugar
que un dios escogió vaya usted a saber porqué para el tránsito
por la vida de toda una colectividad. (“locus iste a deo factus
est” dice la fórmula de consagración de un templo cristiano).
En efecto, la ciudad,
pura sombra desafiando el calendario esa “levita matemática”
que decía Bataille, pone en danza entre rehabilitaciones y lecturas
infinitas (aquí y ahora mediante el viejo y olvidado sonar campanero)
un topos que no se deja atrapar ni por el lenguaje, ni por tonalidad,
ni por sintaxis alguna, tal es la fluidez, picturalidad y hasta
tactilidad de registros, tránsitos, opacidades y transparencias
que su sonar, desde las inestables alturas, nos ofrece. Añádasele
a esto el hecho de que las viejas campanas nuestras no suenan
afinadas sino en inestable acumule de armónicos desplazados, lo
que le da una lectura singular de tránsito cantado a cada cual.
Poner en forma de nuevo
el cuerpo y el espacio social de una colectividad, ese es nuestro
convocar. Una opción que ayude a observar cierto silencio
y que quitando lastre a nuestra convivencia ayude a frenar
la velocidad mortal que envuelve la vida
ciudadana. Un vivir cosmopolita demasiado poblado de terribles
pesadeces, bajas frecuencias, ruidos sordos y pesantes que además,
son los mismos turbopetardos de cualquier otra ciudad. Uniformización
que vuelve muda la calle y sus reflexiones, volviendo, asimismo,
indigentes los espacios públicos, hasta hacer perder al entorno
todo el sentido, riqueza y hasta identidad a base de tanta perversión.
Tantas veces la ciudad
deja de ser ciudad para devenir mera yuxtaposición de lugares
decepcionantes sin confort social o público, simple compartimentación
de superaislados apartamentos, microterritorios sordos por pura
subsistencia… y mientras los llamados compositores, volcados en
sus músicas de auditorio, no oyen ni atienden las proximidades.
Y ahí es donde nuestro
aldabonazo de distancias, bronces y aires nos hace útiles, coadyuvando
a poblar el espacio público de rara asamblea de oyentes,
además convocada a escuchar sin ver, sin espectáculo al que atender,
situación acusmática de cuerpo a cuerpo con el sólo son sin servidumbres
gestuales, teatrales, dramáticas. Gente pendiente tan sólo de
timbres, dinámicas, resonancias, confrontaciones etc. De masas
sonoras, de sonidos que llegan o van de excitación en excitación,
o de indolencia en indolencia. Nubes en contracción o en rarefacción
cacofónica, vuelos de armónicos, precedidos o no de “dondondes”
vulgares como calendario viejo.
LOS TIEMPOS TURBIOS
Acto de apropiación,
un concierto de ciudades es una componenda activante que no concluye
(música impromptus), sino que modula intensiva y extensivamente nuestra relación con el
entorno: nada va a volver a sonar igual. Espacio tocado
por resonancia expandida y contumaz, la ciudad queda interrogada
al tiempo que a través de la boca campanera, nos cuestiona a nosotros
como ciudadanos.
Y este trabajo de reactivación
de melancolías y memorias empuja al imaginario más allá de lo
banal cotidiano hacia una rearcanización de perdidos arquetipos
que cuerpo simbólico todavía andaban ahí y quedan “visibles”
al hacer respirar el espacio y sus arrugas de años. En efecto,
todo queda reformulado. Además esta música musicans, usa de tiempos otros. Así, frente al tiempo corto de lo actual, de lo
contemporáneo tan pegado a un estreno, a una programación (que
las más de las veces es un definitivo y también corto adiós),
esta música de espacio público se queda pegada como cataplasma
a la ciudad y a su instrumento más simbólico para cazar de nuevo
estratos temporales de larga duración y sedimentación, como aquel
arte geológico en permanente erosión de que hablara Robert Smithson.
Así es, frente a los pretendidos tiempos blancos de las músicas
pegadas a planteamientos estructuralistas o eventualistas y zen
a lo Cage, aquí entramos en barrocos tiempos turbios,
tiempos que se pierden en la noche del tiempo, como se pierden
en la oscuridad y lejanía de los abandonados campanarios, espadañas
y relojes públicos. De nuevo, al bajarse del pedestal del yo,
el encuentro con la desmesura y lo inmemorial: ¡oh, barroco agazapado
ahí siempre!.
|
 |
 |
 |
| Partitura
para Heritage. Salzburgo, septiembre de 1997 |
Partitura
para Omnem Terram. Lisboa, junio de 1996 |
Estudio
para Omnem Terram, Lisboa, junio de 1996. |
Y
desmesurados resultarán también mis “músicas volantes”, “estudios
(paisajísticos) de ecos”, o los “de sol a sol” en los que la naturaleza,
el paisaje, no son fondo ni decorado fiero, ni instalación efímera
sino caja geológica sonante e instrumento con el que entrar en
conversación, en acorde. En efecto, lo que de ahí brote no será
virtuosismo ni pintoresquismo efectista, sino son arrancado con
astucia, música de encuentros intensos, procelosos, casuales,
insólitos. Y todo ello desde un ascetismo interrogador
tan rayano con lo povera, como pleno de vis seductora y primordial.
Y a escala, no de espectáculo, sino de tiempo cósmico, un tiempo
suprahumano cuyo cosmoritmo más elemental y evidente es el del
sol y su ruta circadiana.
ARTE
Y EXTRAVÍO
Los
conciertos normales se dan, tienen lugar. Ciertos conciertos como
estos no se dan, se cometen, o peor, se perpetran, como ciertos
errores, atentados o suicidios, pero también estos enloquecidos
actos de siembra sonora tan loca y profusa que los rebotes
crecen como en selva, en espesura. Demasiadas veces es tal la
hirsutez de emisiones, ecos e insistencias abrazadoras o, por
qué no, de deslavazados, desérticos interludios, que el escucha
tiene la impresión de perderse, de entrar en extravíos semejantes
a los que uno tiene en medio de ciertos paisajes o en medio de
ciertos lenguajes. Pero eso sí, este atravesar el espacio sónico
puede devenir incidencia reveladora, como nos cuenta Robert Smithson
“hay que perderse en el lenguaje, a riesgo de perder el sentido
(el centro), pero a riesgo también de atender el arte” y así le
fue revelado a Smithson por una “ficción insondable” de la selva
de Yucatán: “debes algo le dijo viajar al azar, como los primeros
mayas, corres el riesgo de perderte en las espesuras, pero esta
es la única manera de hacer arte”.
LA ESCUCHA ALELADA
Y
perdido en espesuras de son y de acontecimiento, es como se encuentra
el oidor que se ve atendiendo irregularidades, cacofonías y penumbras
en pasaje, desencaje o dislocamiento que es como Walter Benjamin
define la condición del espectador moderno; sólo que aquí el desencaje
anda elevado a la enésima potencia de una escucha en tránsito,
en trayecto. Un recorrer escuchante para atrapar el habitáculo,
el aura de ciertos sones.
Una
actitud y talante constructor muy alejado de aquel espectador
sentado frente a algo que le hacen (por más que la orquesta se
esponje en aséptica aula de climatizados, tantas veces climatéricos
sones), un espectador el de auditorio que manifiesta su fe,
su escucha entre la reflexión y la genuflexión, atendiendo más
a la permanencia que al pasaje, mediante la plausibilidad, esto
es, dando salvas de frenética verosimilitud a unos sones que tantas
veces viajan con su aura ya arruinada de pura brillantina y culto
inflado a base de mercantilización “hipervirtuosística”, pero
también arruinada por un desentenderse del problemático ubi
en que vivimos aherrojados a una escucha de ruidos ruina.
Y
esta escucha de intemperies adopta unas veces actitudes de flâneur
u observador parsimonioso a la pesca de encuentros y detalles
fortuitos e inesperados, otras, en cambio, de un rápido ir y venir
más superficial y anecdótico a la pesca de un imposible todo que
se le escurre entre las orejas, la lejanía y los cansados tiempos.
En todo caso cada escucha gradúa su desplazamiento topográfico,
su dislocarse, atendiendo a criterios no dados ni experimentados
por nadie antes que él. Tal es la frescura de lo que se le ofrece.
De cualquier manera, si se queda quieto será su decisión, no la
de otros: poner en cuestión la estaticidad obligatoria de la escucha,
como también sacar la escucha al espacio público ya es en sí una
conquista. Pero además es este escucha errante quien crea su propio
territorio, quien dispone de su tiempo a placer, quien acaba sin
más intermediarios esta inacabada música, quien mediante
todos estos procesos, conquista a su aire la realidad.
En
el fondo, un concierto de ciudad es un crear juntos. Es
un arte (?) colectivo que toma el espacio público
más simbólico de una ciudad para, en este site, ceremonializar
un acto intensivo en el que el auditor pone en acto aquella vieja
máxima de Duchamp “ce sont les regardeurs qui font les tableaux”
.
Propuesta
pues, transnarcisista e intercambiadora, la activa
escucha de un concierto de ciudad se constituye en práctica social,
hija de un arte que, en palabras de Jean Swidzinski, “dejo de
constituir modelos autoritarios de creación para el Otro. A través
del contacto con el Otro nos llega la necesidad de desarrollar
nuestros propios modelos. Ser artista hoy es hablar a los otros
y escucharles al mismo tiempo, no crear solo sino colectivamente”.
(Freedom and limitation, 1988).
Ambos,
auditor y proponente, componen la situación, cada quien monta
sus derivas, (recordar aquí que el concepto de “montaje”, tan
cinematográfico, es de raigambre musical) las calles decía el
viejo Mayakowsky son nuestros pinceles, con ellos escribirá cada
oyente su opus. Es un arte (?) este de la reciprocidad,
una grupal acción consistente en compartir escuchas.
Propuesta
incidental y útil, este productivo lanzar badajazos al aire, al
cielo raso, acompaña e incita a la resignificación del locus
de las degradaciones, ese viejo corazón de la ciudad donde nadie
más quiere permanecer, sólo pasar. En un contexto así es donde
un concierto de campanas adquiere todo su sentido social, pues
ahí el auditor no es público, es resistente, o mejor, es guerrillero
que comete la tropelía de tomar parte corporal, táctil, visual,
aural, en un acto que se quiere unas veces rememorativo, otras
reivindicativo, las más extremas, fundacional. En mi recuerdo
suenan los nombres de un Logroño, una Guatemala o un Quito donde
la acción de toma hubo de ir acompañada, o mejor precedida por
guardias y hasta por tropas de apoyo: tal era el grado de pérdida,
pues todo espacio público es un espacio gravemente disputado.
Y con ello hemos de contar, la toma es siempre a condición.
La ineficacia a esos niveles de propósitos como el nuestro es
palmaria, de ahí que este salirse de la acabada música de auditorio
lo sea mediante la caza de instantes: arte kairético el
nuestro. Y arte de lo posible que es mucho pues mediante la
intensidad, el detenimiento y hasta la complacencia en lo memorable
también dominamos el lugar. Y la ciudad es siempre paisaje en
estado de emergencia, tantas veces fracturado por trazas y verticales
que lo hacen discontinuo y cansado para una escucha con ansias
de ser instrumento “almado”; pero que ha de conformarse
aquí, a la intemperie, con ser una escucha como decíamos más
arriba alelada, esto es, que oiga en vago más allá, como
lo vió ya muy bien A. Ehrenzweig en cita entresacada por R. Morris:
“our attempt at focusing must give way to the vacant allembracing
stare”, lo que en román paladino quiere decir algo así como “nuestra
tentativa de focalizar debe dar paso a una alelada mirada que
lo abarque todo”.
Y
esta escucha allembracing tropieza con el barroquismo
inevitable de ese instrumento oxidado e inactivo que es la vieja
“signa” o campana. Y mediante ella, entra en expanded music,
una música que como hemos ido desgranado aquí, línea a línea,
imagen a imagen, no es, ni puede serlo, un producto acabado, sino
un mundo encontrado (trouvée) cargado y cansado, una “cierta
actividad” como nos resume muy bien Robert Morris “an activity
of change, of disorientation and shift, of violent discontinuity
and mutability, of the willingness for confusion even in the service
of discovering new perceptual modes”.
Michoacán,
diciembre 2002
|
|